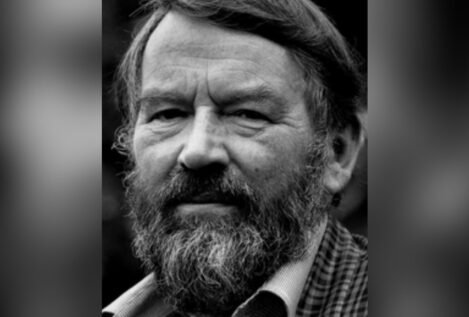Hoy en día para hablar de humor hay que tener un doctorado en física cuántica. Que si es posthumor, que si el humor cringe, que si los límites del humor, que si el humor que busca desconcertar o irritar o hacer que uno se pregunte si debería o no reírse… Hubo un tiempo —permítanme caer en el cliché de los buenos viejos tiempos— en que la misión del humor era muy sencilla: provocar una sonrisa o una carcajada, sin más. Como mucho se dividía en categorías antagónicas: blanco o negro, sofisticado o vulgar, gracioso o sin gracia.
Hablamos de los tiempos de Jardiel Poncela, P. G. Wodehouse, Saki, Pierre Daninos (el de Los carnets del mayor Thompson) o James Thurber. ¿Humor viejuno? No tanto, porque la inteligencia y la ironía suelen envejecer bien. Lo demuestra la frescura que mantienen, casi un siglo después de haber sido escritos, los artículos humorísticos de Robert Benchley (1889-1945), traducidos por primera vez al castellano con el título de Café contra ginebra (Libros Walden).
En ellos el autor toma cualquier asunto cotidiano y le saca punta. Por ejemplo, da instrucciones para encender la caldera a principio de temporada, se lamenta del incordio de la arena en los zapatos, da unos consejos para gánsteres, habla de nuevos deportes americanos tan cansados como mirar o tomar un baño turco, reflexiona sobre el arte de apostar en las carreras de caballos, ironiza sobre las vanguardias artísticas y sus continuas revoluciones u opina que lo peor del teatro es el público: «Entre las muchas reformas que deberían implantarse antes de que el teatro pueda progresar, está la ostentosa y terriblemente dolorosa ejecución de todo aquel que llegue tarde».
Algunos de los textos funcionan como pequeños relatos, como ese en el que el miembro de una expedición arqueológica al desierto del Gobi explica por qué, tras partir de Nueva York, tardaron ocho años en completar su misión…, porque hicieron escala en París y se pasaron allí siete años de juerga (recientemente la realidad nos ha regalado una historia similar, la de la ridícula flotilla a Gaza, que fue haciendo escala en todos los puertos del Mediterráneo con atractivo turístico). En otro artículo, Benchley ironiza sobre los descubrimientos del psicoanálisis: «Una de las muchas razones por las que sospecho que me estoy encaminando al desastre final es que mi subconsciente se está convirtiendo en un tipo mucho mejor que yo. De hecho, estoy pensando en dimitir y dejar que mi subconsciente se encargue del negocio». Lo único que se echa en falta en el volumen, tratándose de una antología de piezas breves, es un índice, que brilla por su ausencia.
La carrera de Benchley como humorista arrancó siendo estudiante en Harvard, donde escribió en la revista satírica estudiantil Harvard Lampoon (que muchos años después sería el vivero de grandes humoristas de la contracultura: de ahí salió la tropa que fundó la iconoclasta publicación National Lampoon y acabaría produciendo películas como Desmadre a la americana).
Crítico teatral en Nueva York
Instalado en Nueva York, Benchley trabajó como crítico teatral y articulista humorístico en publicaciones como Life y Vanity Fair. De esta última dimitió cuando echaron a su amiga Dorothy Parker. Tras su salida, compartieron un despacho tan pequeño que, según Parker, «si hubiera tenido un centímetro menos, ya habría sido adulterio». Ambos recalaron en las páginas del New Yorker y durante los años veinte fueron dos de los miembros más asiduos de la legendaria Mesa redonda del hotel Algonquin. La tertulia que reunía durante el almuerzo a las lenguas más viperinas y sarcásticas del mundillo periodístico y teatral, como el orondo crítico teatral Alexander Woollcott, el comediógrafo George S. Kaufman, el editor del New Yorker Harold Ross, la escritora Edna Farber y Harpo Marx.
Benchley fue uno de los grandes escritores humorísticos de la generación posterior a Mark Twain, junto con S. J. Perelman -guionista de los hermanos Marx, cuyos textos humorísticos están reunidos en el volumen Perelmanía, publicado por la editorial Contra- y James Thurber, histórico colaborador del New Yorker como caricaturista y escritor, del que Acantilado publicó dos estupendas antologías de relatos: La vida secreta de Walter Mitty y Carnaval.
Benchley hizo sus primeros pinitos como actor en Broadway con el monólogo El informe del tesorero, en el que interpretaba al administrador de un club que exponía las catastróficas cuentas. El éxito hizo que se adaptara al cine en forma de cortometraje en 1928. Le siguió otro titulado La vida sexual del pólipo, en el que era un científico dando una clase magistral sobre tan apasionante tema. El salto al cine fue su tabla de salvación, porque en los años de la Gran Depresión los trabajos periodísticos en Nueva York empezaron a escasear y muchos escritores, como él y su amiga Dorothy Parker, se trasladaron a Hollywood, donde se podía ganar dinero como guionista.
Parker se dedicó a los guiones, pero Benchley triunfó como actor en una serie de cortos humorísticos, en los que daba instrucciones absurdas para los más variopintos asuntos: Cómo comportarse, cómo educar a un perro, cómo convertirse en detective… Uno de ellos, Cómo conciliar el sueño, ganó en 1936 el Oscar al mejor cortometraje.
Actor en Hollywood
La popularidad de estas películas le permitió saltar a los largometrajes como secundario. Apareció en un par de títulos de Fred Astaire, fue el narrador del Camino a Utopía de Bob Hope y Bing Crosby, y actuó en cintas como Me casé con una bruja de René Clair, El mayor y la menor de Billy Wilder y Enviado especial de Alfred Hitchcock, en la que también fue uno de los coguionistas.
Robert Benchley fue rigurosamente abstemio hasta los 31 años. A esa edad probó su primera copa y acabó muriendo de cirrosis a los 56. Una de las frases ingeniosas que se le atribuyen, dirigida a una dama que entraba en un local desde la lluviosa calle, es: «Querida, ¿por qué no te quitas el abrigo mojado y te pones un Dry Martini bien seco?». Otra dice: «Tardé quince años en descubrir que no tenía talento para la escritura, pero llegado ese momento no pude dejarlo porque para entonces ya era famoso».
Su hijo Nathaniel Benchley fue también escritor humorístico y entre sus novelas destaca The Off-Islanders de 1961, que dio pie a una de las mejores y más descacharrantes comedias corales de los años sesenta: ¡Qué vienen los rusos! de Norman Jewison. Escribió también una biografía de su padre y otra de Humphrey Bogart, del que fue amigo. La saga literaria siguió con su nieto, Peter Benchley, autor de Tiburón, el bestseller que dio pie al blockbuster de Steven Spielberg.
Hoy en día para hablar de humor hay que tener un doctorado en física cuántica. Que si es posthumor, que si el humor cringe, que si
Hoy en día para hablar de humor hay que tener un doctorado en física cuántica. Que si es posthumor, que si el humor cringe, que si los límites del humor, que si el humor que busca desconcertar o irritar o hacer que uno se pregunte si debería o no reírse… Hubo un tiempo —permítanme caer en el cliché de los buenos viejos tiempos— en que la misión del humor era muy sencilla: provocar una sonrisa o una carcajada, sin más. Como mucho se dividía en categorías antagónicas: blanco o negro, sofisticado o vulgar, gracioso o sin gracia.
Hablamos de los tiempos de Jardiel Poncela, P. G. Wodehouse, Saki, Pierre Daninos (el de Los carnets del mayor Thompson) o James Thurber. ¿Humor viejuno? No tanto, porque la inteligencia y la ironía suelen envejecer bien. Lo demuestra la frescura que mantienen, casi un siglo después de haber sido escritos, los artículos humorísticos de Robert Benchley (1889-1945), traducidos por primera vez al castellano con el título de Café contra ginebra (Libros Walden).
En ellos el autor toma cualquier asunto cotidiano y le saca punta. Por ejemplo, da instrucciones para encender la caldera a principio de temporada, se lamenta del incordio de la arena en los zapatos, da unos consejos para gánsteres, habla de nuevos deportes americanos tan cansados como mirar o tomar un baño turco, reflexiona sobre el arte de apostar en las carreras de caballos, ironiza sobre las vanguardias artísticas y sus continuas revoluciones u opina que lo peor del teatro es el público: «Entre las muchas reformas que deberían implantarse antes de que el teatro pueda progresar, está la ostentosa y terriblemente dolorosa ejecución de todo aquel que llegue tarde».
Algunos de los textos funcionan como pequeños relatos, como ese en el que el miembro de una expedición arqueológica al desierto del Gobi explica por qué, tras partir de Nueva York, tardaron ocho años en completar su misión…, porque hicieron escala en París y se pasaron allí siete años de juerga (recientemente la realidad nos ha regalado una historia similar, la de la ridícula flotilla a Gaza, que fue haciendo escala en todos los puertos del Mediterráneo con atractivo turístico). En otro artículo, Benchley ironiza sobre los descubrimientos del psicoanálisis: «Una de las muchas razones por las que sospecho que me estoy encaminando al desastre final es que mi subconsciente se está convirtiendo en un tipo mucho mejor que yo. De hecho, estoy pensando en dimitir y dejar que mi subconsciente se encargue del negocio». Lo único que se echa en falta en el volumen, tratándose de una antología de piezas breves, es un índice, que brilla por su ausencia.
La carrera de Benchley como humorista arrancó siendo estudiante en Harvard, donde escribió en la revista satírica estudiantil Harvard Lampoon (que muchos años después sería el vivero de grandes humoristas de la contracultura: de ahí salió la tropa que fundó la iconoclasta publicación National Lampoon y acabaría produciendo películas como Desmadre a la americana).
Instalado en Nueva York, Benchley trabajó como crítico teatral y articulista humorístico en publicaciones como Life y Vanity Fair. De esta última dimitió cuando echaron a su amiga Dorothy Parker. Tras su salida, compartieron un despacho tan pequeño que, según Parker, «si hubiera tenido un centímetro menos, ya habría sido adulterio». Ambos recalaron en las páginas del New Yorker y durante los años veinte fueron dos de los miembros más asiduos de la legendaria Mesa redonda del hotel Algonquin. La tertulia que reunía durante el almuerzo a las lenguas más viperinas y sarcásticas del mundillo periodístico y teatral, como el orondo crítico teatral Alexander Woollcott, el comediógrafo George S. Kaufman, el editor del New Yorker Harold Ross, la escritora Edna Farber y Harpo Marx.
Benchley fue uno de los grandes escritores humorísticos de la generación posterior a Mark Twain, junto con S. J. Perelman -guionista de los hermanos Marx, cuyos textos humorísticos están reunidos en el volumen Perelmanía, publicado por la editorial Contra- y James Thurber, histórico colaborador del New Yorker como caricaturista y escritor, del que Acantilado publicó dos estupendas antologías de relatos: La vida secreta de Walter Mitty y Carnaval.
Benchley hizo sus primeros pinitos como actor en Broadway con el monólogo El informe del tesorero, en el que interpretaba al administrador de un club que exponía las catastróficas cuentas. El éxito hizo que se adaptara al cine en forma de cortometraje en 1928. Le siguió otro titulado La vida sexual del pólipo, en el que era un científico dando una clase magistral sobre tan apasionante tema. El salto al cine fue su tabla de salvación, porque en los años de la Gran Depresión los trabajos periodísticos en Nueva York empezaron a escasear y muchos escritores, como él y su amiga Dorothy Parker, se trasladaron a Hollywood, donde se podía ganar dinero como guionista.
Parker se dedicó a los guiones, pero Benchley triunfó como actor en una serie de cortos humorísticos, en los que daba instrucciones absurdas para los más variopintos asuntos: Cómo comportarse, cómo educar a un perro, cómo convertirse en detective… Uno de ellos, Cómo conciliar el sueño, ganó en 1936 el Oscar al mejor cortometraje.
La popularidad de estas películas le permitió saltar a los largometrajes como secundario. Apareció en un par de títulos de Fred Astaire, fue el narrador del Camino a Utopía de Bob Hope y Bing Crosby, y actuó en cintas como Me casé con una bruja de René Clair, El mayor y la menor de Billy Wilder y Enviado especial de Alfred Hitchcock, en la que también fue uno de los coguionistas.
Robert Benchley fue rigurosamente abstemio hasta los 31 años. A esa edad probó su primera copa y acabó muriendo de cirrosis a los 56. Una de las frases ingeniosas que se le atribuyen, dirigida a una dama que entraba en un local desde la lluviosa calle, es: «Querida, ¿por qué no te quitas el abrigo mojado y te pones un Dry Martini bien seco?». Otra dice: «Tardé quince años en descubrir que no tenía talento para la escritura, pero llegado ese momento no pude dejarlo porque para entonces ya era famoso».
Su hijo Nathaniel Benchley fue también escritor humorístico y entre sus novelas destaca The Off-Islanders de 1961, que dio pie a una de las mejores y más descacharrantes comedias corales de los años sesenta: ¡Qué vienen los rusos! de Norman Jewison. Escribió también una biografía de su padre y otra de Humphrey Bogart, del que fue amigo. La saga literaria siguió con su nieto, Peter Benchley, autor de Tiburón, el bestseller que dio pie al blockbuster de Steven Spielberg.
Noticias de Cultura: Última hora de hoy en THE OBJECTIVE