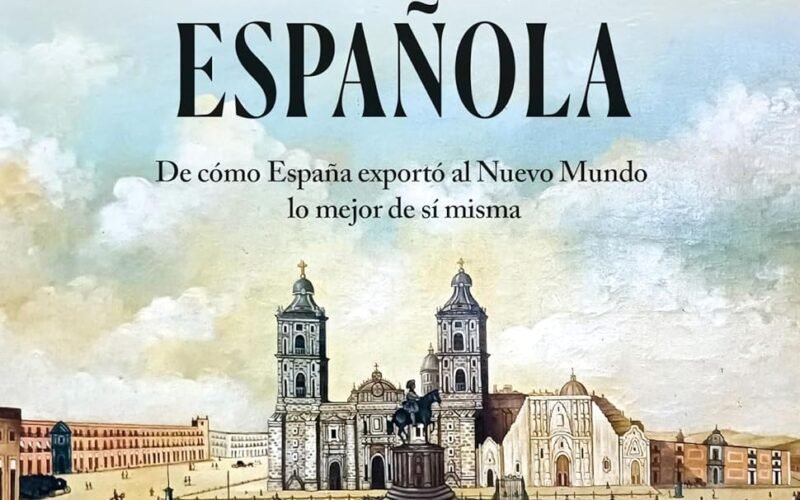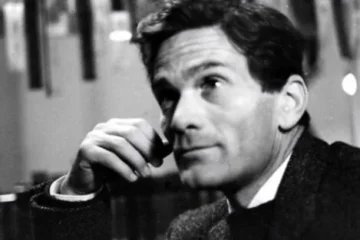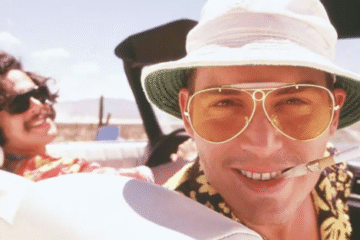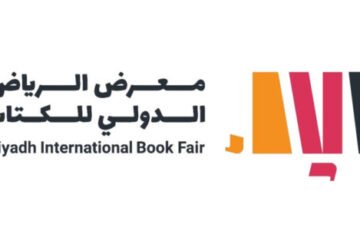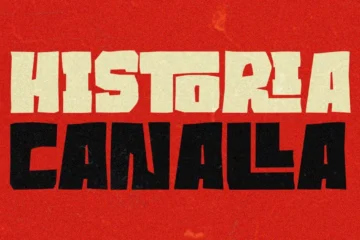Pasada ya una semana de la celebración del Día de la Hispanidad, con el polvo del polarizado debate sobre esta efeméride ya asentado, parece necesario recuperar la distancia requerida para analizar con rigor un episodio que sigue dividiendo percepciones. Pocas voces resultan más adecuadas para hacerlo que la del historiador José Manuel Azcona Pastor, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de una extensa obra que combina la investigación académica con la divulgación histórica. Su último libro, El esplendor de la América española: De cómo España exportó al Nuevo Mundo lo mejor de sí misma (1492-1898), publicado por EDAF, es una reivindicación del dato frente al tópico y una invitación a revisar sin prejuicios el legado de la Monarquía Hispánica durante los siglos en que fue la potencia hegemónica de Occidente.
Antes de abordar la historia imperial, Azcona había dedicado décadas al estudio de la violencia política y del nacionalismo vasco, una trayectoria que, según él mismo reconoce, le enseñó a desconfiar de los relatos simplificados y a exigir siempre respaldo documental para cada afirmación. Esa misma exigencia se percibe en su nueva obra, resultado de más de seis años de investigación minuciosa en archivos y bibliotecas. «He disfrutado de una investigación de mucho tiempo», señala, subrayando que su método se basa en la combinación de fuentes primarias y secundarias seleccionadas con extremo cuidado. «Siempre digo a mis alumnos que, cuando compren un libro de historia, miren las notas al pie», comenta con ironía.
Esa fidelidad a la fuente original se plasma en un volumen de casi ochocientas páginas que busca restituir la proporción histórica frente a siglos de propaganda. La obra, que destaca por el rigor documental que ejerció el autor durante su confección, aborda el espinoso asunto de la llamada leyenda negra, aunque Azcona evita el término. «No me gusta hablar ni de leyenda negra ni de leyenda rosa», advierte. Prefiere ceñirse a los hechos y a la forma en que las pruebas los sostienen. Según explica, el descrédito de España no solo fue obra de sus enemigos políticos y religiosos –«una construcción protestante sustentada en su propia verdad»–, sino también fruto de la tendencia autocrítica, a veces autodestructiva, que caracteriza a los españoles. «Nos hemos creído la versión de quienes nos combatían», lamenta.
Esa versión, sostiene Azcona, ha ocultado logros técnicos y organizativos que situaron a la monarquía hispánica a la vanguardia del mundo moderno. El autor dedica varios capítulos a desmontar la idea de atraso científico o logístico. Entre ellos destaca el análisis del sistema de flotas y galeones, una red comercial que unía Sevilla, La Habana y Manila con precisión casi matemática. «Fue una estructura político-administrativa y militar que funcionó a la perfección. Jamás potencia alguna logró capturar la flota completa, ni siquiera en los siglos de mayor competencia naval». Aquel modelo, añade, llegó a estudiarse siglos después como precedente de operaciones militares modernas tan significativas como el mismísimo desembarco de Normandía.
Otro de los apartados más sólidos del libro es el que documenta la red de hospitales y universidades virreinales, que Azcona considera prueba del carácter civilizador de la empresa americana. «España hizo 42 universidades y más de 2.000 hospitales. Ahí están, con su localización y su fecha de fundación». Frente a la imagen de una colonización exclusivamente extractiva, el autor describe un entramado de instituciones sanitarias, educativas y administrativas que anticiparon la idea misma de Estado moderno, y que evidencian que buena parte de las riquezas del Nuevo Mundo se invirtieron en mejorar la calidad de vida de los moradores de cada uno de sus respectivos lugares de origen.
También dedica especial atención al trato con los pueblos originarios. Azcona recuerda que los Reyes Católicos prohibieron la esclavitud de los indios y los reconocieron como súbditos de la Corona. «Los consideraban tan españoles como un señor de Castilla o de Aragón», afirma. Las Leyes de Indias y las posteriores Leyes Nuevas establecieron derechos civiles, protección de tierras y autorización de matrimonios mixtos. «La prueba está en la descendencia mestiza, que demuestra la fusión entre culturas. En Estados Unidos, en cambio, no queda rastro indígena porque fueron exterminados».
El autor no ignora la violencia, pero la sitúa en su contexto histórico. «Todas las conquistas lo fueron», concede. «También lo fueron las que sufrimos en la actual España por parte de Roma o el islam, y nadie las juzga con los criterios del siglo XXI. Nadie exige a Italia que nos pida disculpas por aquello». En esa misma línea, defiende que España fue el único imperio que sometió su propia actuación a un examen moral, como demuestran las deliberaciones de Valladolid de 1550. «Se planteó si estaba haciendo bien o no, y se llegó incluso a paralizar momentáneamente la conquista».
El libro aborda igualmente el origen del discurso antiespañol en América, nacido –según Azcona– tras los procesos de independencia. Las élites criollas, encabezadas por Bolívar o San Martín, difundieron una visión hostil hacia la metrópoli para legitimar su ruptura política. «Querían destruir la obra de España para crear su propia realidad, y adoptaron los argumentos de la propaganda inglesa y francesa». A su juicio, esa herencia todavía pesa sobre la percepción contemporánea. «Muchos repiten esas ideas sin haberlas contrastado. Hoy seguimos debatiendo bajo el mismo marco conceptual que diseñaron nuestros adversarios».
Cuando se le pregunta si cree que su obra puede ser acusada de idealizar el pasado, responde sin ambages: «Me da igual. Yo he puesto ahí los hechos. El lector juzgará». Rechaza el término «leyenda rosa» y prefiere hablar de una restitución del equilibrio. «No he escrito para ganar una disputa política, sino para que el conocimiento avance». En su opinión, el rigor documental es la única defensa ante la manipulación de la historia. «Mientras los comentarios sean respetuosos, los acepto todos. Lo que no hago es entrar en polémicas absurdas».
En los últimos capítulos, Azcona extiende su mirada a la economía global del imperio. Describe las ferias de Portobelo, donde una aldea de apenas una decena de vecinos pasaba a reunir a más de diez mil comerciantes durante semanas. Para el autor, esos intercambios fueron el germen de la globalización moderna. «El mundo se organizaba al sol del sistema monetario español. El real de a ocho fue la moneda del comercio mundial». Su conclusión es clara: España creó la primera economía-mundo, basada en una distribución racional de la producción y en un sistema monetario aceptado universalmente.
El profesor resume el propósito de su obra con una advertencia dirigida a los jóvenes: «Que sean críticos, que analicen y que no se dejen llevar por extremismos ni por discursos prefabricados. La historia no se juzga, se interpreta». Esa frase resume el espíritu del libro. Más que una réplica a la propaganda, El esplendor de la América española es un intento de devolver a la historia el peso de sus pruebas y a la memoria compartida la dignidad que varios siglos de disputas políticas le han ido arrebatando.
Pasada ya una semana de la celebración del Día de la Hispanidad, con el polvo del polarizado debate sobre esta efeméride ya asentado, parece necesario recuperar
Pasada ya una semana de la celebración del Día de la Hispanidad, con el polvo del polarizado debate sobre esta efeméride ya asentado, parece necesario recuperar la distancia requerida para analizar con rigor un episodio que sigue dividiendo percepciones. Pocas voces resultan más adecuadas para hacerlo que la del historiador José Manuel Azcona Pastor, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de una extensa obra que combina la investigación académica con la divulgación histórica. Su último libro, El esplendor de la América española: De cómo España exportó al Nuevo Mundo lo mejor de sí misma (1492-1898), publicado por EDAF, es una reivindicación del dato frente al tópico y una invitación a revisar sin prejuicios el legado de la Monarquía Hispánica durante los siglos en que fue la potencia hegemónica de Occidente.
Antes de abordar la historia imperial, Azcona había dedicado décadas al estudio de la violencia política y del nacionalismo vasco, una trayectoria que, según él mismo reconoce, le enseñó a desconfiar de los relatos simplificados y a exigir siempre respaldo documental para cada afirmación. Esa misma exigencia se percibe en su nueva obra, resultado de más de seis años de investigación minuciosa en archivos y bibliotecas. «He disfrutado de una investigación de mucho tiempo», señala, subrayando que su método se basa en la combinación de fuentes primarias y secundarias seleccionadas con extremo cuidado. «Siempre digo a mis alumnos que, cuando compren un libro de historia, miren las notas al pie», comenta con ironía.
Esa fidelidad a la fuente original se plasma en un volumen de casi ochocientas páginas que busca restituir la proporción histórica frente a siglos de propaganda. La obra, que destaca por el rigor documental que ejerció el autor durante su confección, aborda el espinoso asunto de la llamada leyenda negra, aunque Azcona evita el término. «No me gusta hablar ni de leyenda negra ni de leyenda rosa», advierte. Prefiere ceñirse a los hechos y a la forma en que las pruebas los sostienen. Según explica, el descrédito de España no solo fue obra de sus enemigos políticos y religiosos –«una construcción protestante sustentada en su propia verdad»–, sino también fruto de la tendencia autocrítica, a veces autodestructiva, que caracteriza a los españoles. «Nos hemos creído la versión de quienes nos combatían», lamenta.
Esa versión, sostiene Azcona, ha ocultado logros técnicos y organizativos que situaron a la monarquía hispánica a la vanguardia del mundo moderno. El autor dedica varios capítulos a desmontar la idea de atraso científico o logístico. Entre ellos destaca el análisis del sistema de flotas y galeones, una red comercial que unía Sevilla, La Habana y Manila con precisión casi matemática. «Fue una estructura político-administrativa y militar que funcionó a la perfección. Jamás potencia alguna logró capturar la flota completa, ni siquiera en los siglos de mayor competencia naval». Aquel modelo, añade, llegó a estudiarse siglos después como precedente de operaciones militares modernas tan significativas como el mismísimo desembarco de Normandía.
Otro de los apartados más sólidos del libro es el que documenta la red de hospitales y universidades virreinales, que Azcona considera prueba del carácter civilizador de la empresa americana. «España hizo 42 universidades y más de 2.000 hospitales. Ahí están, con su localización y su fecha de fundación». Frente a la imagen de una colonización exclusivamente extractiva, el autor describe un entramado de instituciones sanitarias, educativas y administrativas que anticiparon la idea misma de Estado moderno, y que evidencian que buena parte de las riquezas del Nuevo Mundo se invirtieron en mejorar la calidad de vida de los moradores de cada uno de sus respectivos lugares de origen.
También dedica especial atención al trato con los pueblos originarios. Azcona recuerda que los Reyes Católicos prohibieron la esclavitud de los indios y los reconocieron como súbditos de la Corona. «Los consideraban tan españoles como un señor de Castilla o de Aragón», afirma. Las Leyes de Indias y las posteriores Leyes Nuevas establecieron derechos civiles, protección de tierras y autorización de matrimonios mixtos. «La prueba está en la descendencia mestiza, que demuestra la fusión entre culturas. En Estados Unidos, en cambio, no queda rastro indígena porque fueron exterminados».
El autor no ignora la violencia, pero la sitúa en su contexto histórico. «Todas las conquistas lo fueron», concede. «También lo fueron las que sufrimos en la actual España por parte de Roma o el islam, y nadie las juzga con los criterios del siglo XXI. Nadie exige a Italia que nos pida disculpas por aquello». En esa misma línea, defiende que España fue el único imperio que sometió su propia actuación a un examen moral, como demuestran las deliberaciones de Valladolid de 1550. «Se planteó si estaba haciendo bien o no, y se llegó incluso a paralizar momentáneamente la conquista».
El libro aborda igualmente el origen del discurso antiespañol en América, nacido –según Azcona– tras los procesos de independencia. Las élites criollas, encabezadas por Bolívar o San Martín, difundieron una visión hostil hacia la metrópoli para legitimar su ruptura política. «Querían destruir la obra de España para crear su propia realidad, y adoptaron los argumentos de la propaganda inglesa y francesa». A su juicio, esa herencia todavía pesa sobre la percepción contemporánea. «Muchos repiten esas ideas sin haberlas contrastado. Hoy seguimos debatiendo bajo el mismo marco conceptual que diseñaron nuestros adversarios».
Cuando se le pregunta si cree que su obra puede ser acusada de idealizar el pasado, responde sin ambages: «Me da igual. Yo he puesto ahí los hechos. El lector juzgará». Rechaza el término «leyenda rosa» y prefiere hablar de una restitución del equilibrio. «No he escrito para ganar una disputa política, sino para que el conocimiento avance». En su opinión, el rigor documental es la única defensa ante la manipulación de la historia. «Mientras los comentarios sean respetuosos, los acepto todos. Lo que no hago es entrar en polémicas absurdas».
En los últimos capítulos, Azcona extiende su mirada a la economía global del imperio. Describe las ferias de Portobelo, donde una aldea de apenas una decena de vecinos pasaba a reunir a más de diez mil comerciantes durante semanas. Para el autor, esos intercambios fueron el germen de la globalización moderna. «El mundo se organizaba al sol del sistema monetario español. El real de a ocho fue la moneda del comercio mundial». Su conclusión es clara: España creó la primera economía-mundo, basada en una distribución racional de la producción y en un sistema monetario aceptado universalmente.
El profesor resume el propósito de su obra con una advertencia dirigida a los jóvenes: «Que sean críticos, que analicen y que no se dejen llevar por extremismos ni por discursos prefabricados. La historia no se juzga, se interpreta». Esa frase resume el espíritu del libro. Más que una réplica a la propaganda, El esplendor de la América española es un intento de devolver a la historia el peso de sus pruebas y a la memoria compartida la dignidad que varios siglos de disputas políticas le han ido arrebatando.
Noticias de Cultura: Última hora de hoy en THE OBJECTIVE