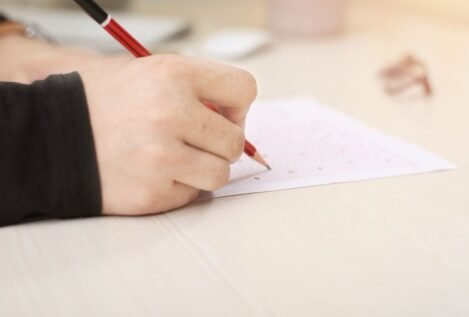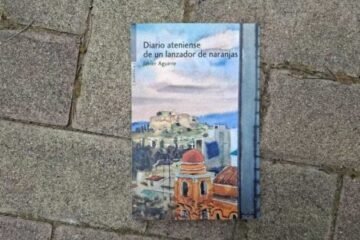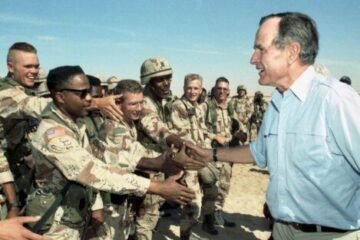La gente lee demasiado. Debería decir que lee demasiada basura y poca calidad. Menos, pero mejor, sería más. De hecho, una civilización con demasiadas publicaciones señala su decadencia. La correlación inversa de Tácito entre la libertad y el número de leyes también se aplica al número de artículos y libros. La rabieta tiránica interpersonal en la que ha caído la civilización occidental tiene mucho que ver con nuestro énfasis excesivo en la educación. Dudo que la humanidad echara de menos lo que se incendió en la Gran Biblioteca de Alejandría en el año 642 d. C. Probablemente fue mejor haber borrado un montón de filosofía platónica sin sentido. Y nada eleva el alma como el tener que resolver algo por uno mismo sin la ayuda de un padre sobreprotector, un Estado mami o un manual de instrucciones.
¿Cuándo fue la última vez que un experto se dejó entrevistar en televisión sin una pared de libros detrás? El principio que deberíamos aprender de Protágoras y Descartes –que el individuo está obligado a evaluar el mundo siempre con independencia de los demás– queda aplastado por textos redundantes y comentarios excesivos. Sucumbimos al discurso superficial de gente que produce… un discurso superficial. El año pasado diseñé mi tercera biblioteca. A partir de ahora pienso mantener mi número total de libros en torno a unos treinta. Si encuentro alguno que compita con Tucídides, Cervantes, Jefferson, Tocqueville o Dostoievski, lo tendré en cuenta. Pero si añado uno, quitaré otro. Prefiero los «grandes libros», es decir, los que invitan a la reflexión y han tenido un gran impacto en la civilización occidental.
No me refiero a libros de matemáticas, ciencia o tecnología. Cualquiera que escriba en la línea de Euclides, Arquímedes, Newton, Darwin o Einstein está bien. Son las humanidades las que en su mayoría carecen de valor. La ficción moderna, la psicología, la sociología, la crítica literaria, la ciencia política y los libros de economía suelen limitarse a reciclar viejas ideas. ¿Qué tiene de malo la educación humanística actual? Sencillo: es una burbuja subvencionada basada en la ridícula idea de que todo el mundo necesita un título universitario. El resultado son millones de libros y artículos que nadie lee y que nadie debería leer.
Sí que hay cosas que aprender de las humanidades. La vida no es sencilla. La mayoría de la gente es buena; aunque muchos somos viles. La autoridad suele empeorarlo todo. Deberíamos intentar ignorar a los académicos y a los expertos. Entonces, no sé para qué sirven los textos modernos. La verdadera belleza de un gran libro que ha resistido la prueba del tiempo es que obvia mucho de la sabiduría actual. Te permite seguir con tu vida e ignorar toda la jerga de moda que pregonan las universidades, los clubes de lectura, los podcasts y la televisión. Como tal, un gran libro se opone firmemente a la idea de leer todos los demás.
El gran libro menos conocido que se ha introducido en mi pequeña biblioteca es la novela de Juan de Palafox y Mendoza, Historia de la conquista de la China por el Tártaro (c.1654). Fue una cuestión fortuita, ya que la «República de las Letras» me señalaba esta novela durante muchos años antes de que yo reparara en ella. Me la topé en la carta de Thomas Jefferson a James Madison fechada el 1 de septiembre de 1785, es decir, menos de dos años antes de la Convención Constitucional de Filadelfia en 1787. Hoy esa carta de Jefferson se titula Libros para un estadista. Además de su recomendación por parte del mayor fundador estadounidense, gesto que la ubica próxima a El federalista (1787-88), la novela de Palafox es una maravilla en cinco grandes aspectos.
1. La conquista de la China se tradujo al inglés en 1671. Funcionó como puente entre Don Quijote de la Mancha (1605/15) de Cervantes y Robinson Crusoe (1719) de Defoe, este último presentando rasgos distintivos de ambos textos precursores.
2. La novela de Palafox influyó en las Notas sobre el estado de Virginia (1785) de Jefferson y en La democracia en América (1835/40) de Tocqueville, posiblemente las dos meditaciones teóricas y sociológicas más importantes sobre la democracia moderna.
3. Palafox utiliza la forma novelesca con elegancia para mostrar cómo, a mediados del siglo XVII, el Imperio español global era una fuerza moral y económica que provocaba grandes convulsiones en los corazones de otras naciones y mucho más allá de sus fronteras.
4. La conquista de la China avanza una serie de magistrales especulaciones sobre la sexualidad, la raza, el lenguaje, las revoluciones, la geopolítica, el comercio y el dinero. En esa línea, Palafox salpica su texto con más de setenta y cinco aforismos que encapsulan su portentosa visión de los múltiples aspectos de la naturaleza humana y la mejor manera de negociarlos. Mi favorito es su sutil redención de Maquiavelo: «Ha de ser muchas veces bueno un hombre para poder ser una vez importantemente malo».
5. Por último, la novela de Palafox es insólita, futurista, incluso profética. Eso se debe a que fue uno de los primeros europeos en percibir la extraña y a menudo trágica sociología de la extrema similitud demográfica en lo que sigue siendo el lugar más densamente poblado de la Tierra. De ahí su importancia para Jefferson y Tocqueville. El economista y filósofo político francés Guy Sorman, que ha escrito mucho sobre la China moderna (véase El año del gallo, 2006 y El imperio de las mentiras, 2008), insiste en que los chinos no son diferentes de cualquier otra nación. La lectura de Palafox nos obliga a matizar dos veces la afirmación de Sorman. Mejor dicho: los chinos siempre serán el pueblo más parecido a cualquier otra nación. Más cerca de casa, entre las páginas de la hermosa novela del gran obispo de Puebla, encontramos poderosos antídotos contra la siniestra política del «Grupo de Puebla». Sólo por esta última razón, todos los habitantes del planeta deberían leer La conquista de la China, y más de una vez.
Traigo a colación la novela de Palafox en el contexto de nuestro afán desmedido de la educación moderna porque una de sus características más llamativas y paradójicas es su consideración hacia los guerreros y los misioneros junto con su desconfianza hacia los intelectuales y los funcionarios. Como humanista de la escolástica tardía y hombre educado en las universidades de Salamanca y Alcalá, Palafox reconoce la paradoja: “Mi profesión es y ha sido y ha de ser hasta la muerte la de las letras”. No obstante, a continuación, reconoce el sacrificio más verdadero que hacen los que van a la guerra: “El buen estudiante siempre se va acercando al premio sin conocido riesgo, mas el soldado suele morir al centésimo asalto, mal logrado el trabajo de los noventa y nueve; y son muchos los que pierden de esta suerte el premio, cuanto más lo merecían, porque el ejercicio tan arriesgado en que andan no es para menos”.
Palafox sabe bien que está blandiendo un tema literario. El debate más famoso entre las armas y las letras lo encontramos en el capítulo treinta y ocho de la primera parte de Don Quijote. Palafox coopta ese episodio en la forma de los dos agentes encargados de la ocupación y defensa de Guangdong en La conquista de la China. Vuelve a revelar su preferencia cuando el “Virrey de las letras” actúa más bien como el “Virrey de las armas”: “Aquí fue donde mostró gran valor y prudencia el Virrey de las letras, y dio bien a entender que no son incompatibles en un sujeto las letras con las armas. Césares hay en el mundo que saben pelear de día y, de noche, escribir y juntar la pluma con la lanza”. Que las armas son más necesarias que las letras es la gran lección de los poetas guerreros de España. Garcilaso de la Vega expresó célebremente esta idea en su Égloga tercera (c.1536), donde se describe a sí mismo “tomando ora la espada, ora la pluma” (v.40) al servicio de Carlos V. Fernando de Herrera, el primer comentarista serio de Garcilaso, nos informa de que tomó prestada la idea de un epigrama del poeta neolatino Michele Marullo.
Pero la combinación asimétrica de las armas estimadas por encima de las letras es algo más que mera pose erudita por parte del obispo novelista. Es una virtud cultural. Habiendo organizado doce milicias en México tras el colapso de la Unión Ibérica en 1640, Palafox sabía por experiencia que es el poder militar el que sostiene el orden social. No existen los intelectuales sin guerreros. Por el contrario, la superabundancia de mandarines efebos, inútiles y arrogantes a lo largo de La conquista de la China señala la decadencia de un imperio, decadencia que Palafox también asociaba a los europeos. “Mandarines”, un término irrespetuoso para designar a los funcionarios reaccionarios y corruptos, entra en las lenguas europeas en el siglo XVI a través de los portugueses que fundaron Macao en 1557. A través de su consistente crítica a los mandarines, la novela de Palafox infla el consejo político del “espejo de príncipes”, género hecho famoso por Maquiavelo, volviéndolo en algo que podríamos llamar un “espejo de imperios”. Todos los imperios, incluidos el Qing, el azteca y el de los Habsburgo en lugares tan diferentes como China, México y España, se desintegrarán cuando los burócratas traicionen su deber patriótico en beneficio propio.
Y Palafox es aún más concreto. Lo que en última instancia acaba con una civilización es la corrupción de la Justicia. La característica más loable de los invasores tártaros de China en la novela de Palafox es su insistencia en que haya juicios rápidos y justos. A veces los llevan a cabo montados en sus caballos en plena calle. Palafox, reformador político de corazón, subraya esta responsabilidad sine qua non del gobierno. Imagina que el éxito de una revolución dinástica en China depende de un cambio en la administración de la Justicia. Los tártaros pueden ser crueles, sin duda, pero no torturan a la gente, y celebran los juicios de forma expedita, pública y sin las trabas de las jerarquías, protocolos y formalidades que prefieren los magistrados chinos. En un episodio de La conquista de la China, un nuevo gobernador tártaro reprende a un malvado juez chino que ha paralizado sus actividades judiciales a la espera de sobornos. O el juez se adhiere al nuevo programa o será sustituido, o algo peor:
«Venga acá so licenciado. ¿Piensa que dura todavía el gobierno antiguo de la China, cuando, para sacar por pleito mil ducados, un pobre litigante había de gastar dos o tres mil? ¿Conque siempre ganaba el pleito el juez y lo perdían los litigantes, aun él que tenía en su favor la sentencia? Pues sepa que ya no estamos sino en otro tiempo muy diferente del Rey Xunchi de la Tartaria. ¿Por qué no concluye las causas? ¿Por qué dilata los pleitos? ¿Qué queréis? ¿Plata? ¡Bellacón! ¿Pensáis que no os entiendo? Pues por vida del Rey Xunchi, que si me llega de vos otra queja semejante, bien fundada, os he quitar el oficio y la cabeza. Anda de allí. ¡Y despechad a prisa si no queréis morir a prisa!»
Pero, aunque el orden social pivota sobre la Justicia, Palafox deja claro que su corrupción tiene todo que ver con la sobreducación. En algún momento, demasiados libros no sólo hacen a la gente pedante, arrogante y tiránica, sino que debilitan una civilización en su corazón al distraer a sus ciudadanos de lo que importa. Las personas que constantemente estudian y pontifican no adquieren experiencia en el mundo; no laboran, ni crean, ni se aventuran. Otro intercambio en La conquista de la China es el de un gobernador tártaro y un juez chino recién nombrado que teme carecer de educación suficiente. El gobernador insiste en que los principios son más importantes que las normas de procedimiento. Así, un buen juez vale mucho más que sus títulos.
Andad hermano, ya te di el oficio, y basta, que sobradas letras tenéis para el tiempo que corre. Menos letras y más armas, señores Chinos, que importa menos el escribir y leer que el despachar verbalmente. Haya diligencia y buena intención. Que no está tan profunda la verdad y la Justicia que sea menester vocearla en el golfo de los procesos.
En un gesto final, Palafox va más allá de la quema de libros y del discurso sobre las armas y las letras en Don Quijote 1.6 y 1.38, contándonos la anécdota de un guerrero que amenaza con volver las páginas de la biblioteca privada de un mandarín en tacos para arcabuces y papeles de liar para cigarrillos. Evidentemente, el gran historiador, novelista y reformador político, quien también fue obispo de Puebla y virrey de Nueva España, respetaba más la ley y el orden que el ensimismamiento intelectual. El mundo requiere de actores, que no de intelectuales.
«Ah, Señor Mandarín, mándame despojar esta pieza por vida suya, y quíteme de aquí estos Bártulos. Si no los quiere quitar, déjelos aquí, que yo y mis soldados los gastaremos presto en tacos de arcabuz y en envoltorios de tabaco, y con eso los revolveremos más que su merced los revuelve».
La sabiduría de Palafox no es única. La experiencia enseña que la locura de la reflexión constante magnifica los efectos de la corrupción gubernamental. Al no convertirse en acción y experiencia, demasiada filosofía y conversación conduce a la convolución legalista y a la atrofia cultural. Ortega sostenía que el éxito de la antigua Roma y de la Inglaterra moderna se debía a la coherencia de personas sólo “moderadamente inteligentes”. Huizinga señaló que profesionalizar campos beligerantes –como el derecho, el deporte y la política– suele reducir su potencial catártico. Aron vio que la diferencia entre los ingleses y los franceses era que los primeros sólo establecían puestos comerciales y se aprovechaban de todos los que llegaban, mientras que los segundos se dedicaban a enseñar a la gente acerca de sus derechos revolucionarios.
El mayor fundador estadounidense, Thomas Jefferson, siempre estuvo orgulloso de haber creado la Universidad de Virginia. Era más idealista que Palafox en términos pedagógicos. Pero no era exactamente democrático, al menos no en el sentido actual de la palabra. Su visión se parecía más a la de los jesuitas. El objetivo era encontrar alumnos inteligentes y promocionarlos. Todos los demás merecían unos conocimientos básicos, pero no una educación universitaria. Lo que hacemos hoy en día es contraproducente y despilfarrador. Hemos convertido la universidad en otro instituto de educación secundaria. Esto crea una población neurótica que también se ve obligada a sostener una jerarquía inflada de intelectuales falsos que siguen produciendo libros. Mientras tanto, reprimimos las virtudes de los ciudadanos que actúan, trabajan y crean las cosas que necesitamos en una sociedad sana.
Al final de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un grupo de vagabundos memorizan grandes libros tras un holocausto nuclear. A primera vista, parece una idea romántica (idea que yo compartí en mi época porque ‘fetichizaba’ los libros y el aprendizaje). Sin embargo, un punto crítico aquí es la grandeza de esos libros. Los vagabundos han sobrevivido a un apocalipsis que, en cierto sentido, fue el resultado de un exceso de libros tal que la gente llegó a pensar que ya era hora de quemarlos. ¿Se les puede culpar? Validar todos los libros es lo mismo que no validar ninguno. Menosprecia el tiempo que dedicamos a leer grandes libros. En cambio, al privilegiar algunos libros abrazamos el derecho a ignorar otros. Da igual que los quites de enmedio, porque no entrarán en tu mundo. No merece la pena salvarlos. Admítelo.
Mientras sólo te deshagas de tus propios libros, ¿cuál es el problema? Antes creía que todo el mundo debería ir a la universidad. Ahora creo que no. Algunas de las personas más interesantes que conozco no fueron a la universidad, la abandonaron o se han dedicado a una profesión antiacadémica. Que deba haber vida más allá de los libros supone que no merece la pena leer la mayoría de ellos. Lo que hace que la gente que va a la universidad ya no lea grandes libros es la ignorante idea de que todos los libros son igual de importantes. En nuestra locura democrática y preapocalíptica, incluso juzgamos que los libros malos son importantes precisamente porque no están en el canon occidental tan criticado por ser «falogocéntrico». ¿Y si esos vagabundos que memorizan libros en Fahrenheit 451 se mantuvieran gracias a las matrículas de educaciones inútiles y a los impuestos de ciudadanos a los que se les ha convencido de que todo el mundo necesita una educación universitaria? Entonces quedarte con los libros esenciales sería una forma de rechazar el despilfarro y la inflación intelectual.
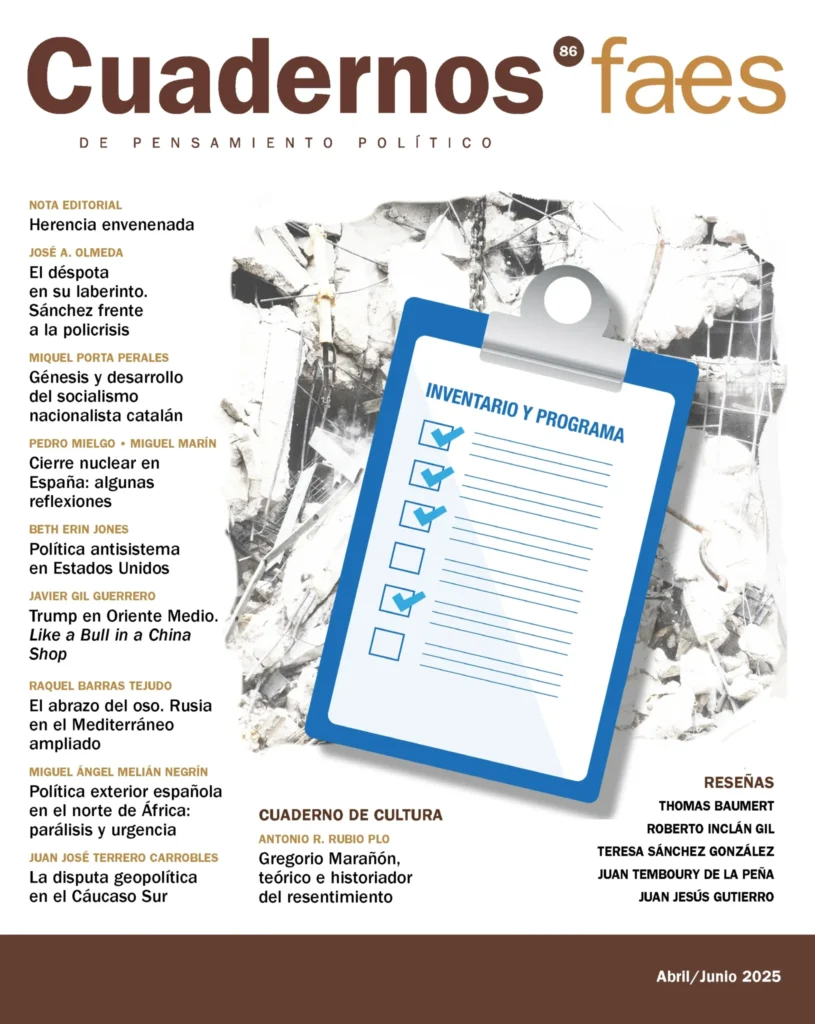
No, no es nihilista argumentar que la mayoría de la gente sólo necesita leer un puñado de libros. Hoy el canon no tiene que ver con el poder; tiene que ver con la eficacia y la libertad. Nos libera de las autoridades actuales y de los fraudes intelectuales, permitiéndonos vivir como individuos que pueden juzgar legítimamente por sí mismos. Por cierto, si quisiera renovar el espíritu patriótico de España, mandaría que todo el mundo leyera La conquista de la China de Palafox. Lo admito. Soy de letras, pero creo que hay demasiados mandarines.
La gente lee demasiado. Debería decir que lee demasiada basura y poca calidad. Menos, pero mejor, sería más. De hecho, una civilización con demasiadas publicaciones señala
La gente lee demasiado. Debería decir que lee demasiada basura y poca calidad. Menos, pero mejor, sería más. De hecho, una civilización con demasiadas publicaciones señala su decadencia. La correlación inversa de Tácito entre la libertad y el número de leyes también se aplica al número de artículos y libros. La rabieta tiránica interpersonal en la que ha caído la civilización occidental tiene mucho que ver con nuestro énfasis excesivo en la educación. Dudo que la humanidad echara de menos lo que se incendió en la Gran Biblioteca de Alejandría en el año 642 d. C. Probablemente fue mejor haber borrado un montón de filosofía platónica sin sentido. Y nada eleva el alma como el tener que resolver algo por uno mismo sin la ayuda de un padre sobreprotector, un Estado mami o un manual de instrucciones.
¿Cuándo fue la última vez que un experto se dejó entrevistar en televisión sin una pared de libros detrás? El principio que deberíamos aprender de Protágoras y Descartes –que el individuo está obligado a evaluar el mundo siempre con independencia de los demás– queda aplastado por textos redundantes y comentarios excesivos. Sucumbimos al discurso superficial de gente que produce… un discurso superficial. El año pasado diseñé mi tercera biblioteca. A partir de ahora pienso mantener mi número total de libros en torno a unos treinta. Si encuentro alguno que compita con Tucídides, Cervantes, Jefferson, Tocqueville o Dostoievski, lo tendré en cuenta. Pero si añado uno, quitaré otro. Prefiero los «grandes libros», es decir, los que invitan a la reflexión y han tenido un gran impacto en la civilización occidental.
No me refiero a libros de matemáticas, ciencia o tecnología. Cualquiera que escriba en la línea de Euclides, Arquímedes, Newton, Darwin o Einstein está bien. Son las humanidades las que en su mayoría carecen de valor. La ficción moderna, la psicología, la sociología, la crítica literaria, la ciencia política y los libros de economía suelen limitarse a reciclar viejas ideas. ¿Qué tiene de malo la educación humanística actual? Sencillo: es una burbuja subvencionada basada en la ridícula idea de que todo el mundo necesita un título universitario. El resultado son millones de libros y artículos que nadie lee y que nadie debería leer.
Sí que hay cosas que aprender de las humanidades. La vida no es sencilla. La mayoría de la gente es buena; aunque muchos somos viles. La autoridad suele empeorarlo todo. Deberíamos intentar ignorar a los académicos y a los expertos. Entonces, no sé para qué sirven los textos modernos. La verdadera belleza de un gran libro que ha resistido la prueba del tiempo es que obvia mucho de la sabiduría actual. Te permite seguir con tu vida e ignorar toda la jerga de moda que pregonan las universidades, los clubes de lectura, los podcasts y la televisión. Como tal, un gran libro se opone firmemente a la idea de leer todos los demás.
El gran libro menos conocido que se ha introducido en mi pequeña biblioteca es la novela de Juan de Palafox y Mendoza, Historia de la conquista de la China por el Tártaro (c.1654). Fue una cuestión fortuita, ya que la «República de las Letras» me señalaba esta novela durante muchos años antes de que yo reparara en ella. Me la topé en la carta de Thomas Jefferson a James Madison fechada el 1 de septiembre de 1785, es decir, menos de dos años antes de la Convención Constitucional de Filadelfia en 1787. Hoy esa carta de Jefferson se titula Libros para un estadista. Además de su recomendación por parte del mayor fundador estadounidense, gesto que la ubica próxima a El federalista (1787-88), la novela de Palafox es una maravilla en cinco grandes aspectos.
1. La conquista de la China se tradujo al inglés en 1671. Funcionó como puente entre Don Quijote de la Mancha (1605/15) de Cervantes y Robinson Crusoe (1719) de Defoe, este último presentando rasgos distintivos de ambos textos precursores.
2. La novela de Palafox influyó en las Notas sobre el estado de Virginia (1785) de Jefferson y en La democracia en América (1835/40) de Tocqueville, posiblemente las dos meditaciones teóricas y sociológicas más importantes sobre la democracia moderna.
3. Palafox utiliza la forma novelesca con elegancia para mostrar cómo, a mediados del siglo XVII, el Imperio español global era una fuerza moral y económica que provocaba grandes convulsiones en los corazones de otras naciones y mucho más allá de sus fronteras.
4. La conquista de la China avanza una serie de magistrales especulaciones sobre la sexualidad, la raza, el lenguaje, las revoluciones, la geopolítica, el comercio y el dinero. En esa línea, Palafox salpica su texto con más de setenta y cinco aforismos que encapsulan su portentosa visión de los múltiples aspectos de la naturaleza humana y la mejor manera de negociarlos. Mi favorito es su sutil redención de Maquiavelo: «Ha de ser muchas veces bueno un hombre para poder ser una vez importantemente malo».
5. Por último, la novela de Palafox es insólita, futurista, incluso profética. Eso se debe a que fue uno de los primeros europeos en percibir la extraña y a menudo trágica sociología de la extrema similitud demográfica en lo que sigue siendo el lugar más densamente poblado de la Tierra. De ahí su importancia para Jefferson y Tocqueville. El economista y filósofo político francés Guy Sorman, que ha escrito mucho sobre la China moderna (véase El año del gallo, 2006 y El imperio de las mentiras, 2008), insiste en que los chinos no son diferentes de cualquier otra nación. La lectura de Palafox nos obliga a matizar dos veces la afirmación de Sorman. Mejor dicho: los chinos siempre serán el pueblo más parecido a cualquier otra nación. Más cerca de casa, entre las páginas de la hermosa novela del gran obispo de Puebla, encontramos poderosos antídotos contra la siniestra política del «Grupo de Puebla». Sólo por esta última razón, todos los habitantes del planeta deberían leer La conquista de la China, y más de una vez.
Traigo a colación la novela de Palafox en el contexto de nuestro afán desmedido de la educación moderna porque una de sus características más llamativas y paradójicas es su consideración hacia los guerreros y los misioneros junto con su desconfianza hacia los intelectuales y los funcionarios. Como humanista de la escolástica tardía y hombre educado en las universidades de Salamanca y Alcalá, Palafox reconoce la paradoja: “Mi profesión es y ha sido y ha de ser hasta la muerte la de las letras”. No obstante, a continuación, reconoce el sacrificio más verdadero que hacen los que van a la guerra: “El buen estudiante siempre se va acercando al premio sin conocido riesgo, mas el soldado suele morir al centésimo asalto, mal logrado el trabajo de los noventa y nueve; y son muchos los que pierden de esta suerte el premio, cuanto más lo merecían, porque el ejercicio tan arriesgado en que andan no es para menos”.
Palafox sabe bien que está blandiendo un tema literario. El debate más famoso entre las armas y las letras lo encontramos en el capítulo treinta y ocho de la primera parte de Don Quijote. Palafox coopta ese episodio en la forma de los dos agentes encargados de la ocupación y defensa de Guangdong en La conquista de la China. Vuelve a revelar su preferencia cuando el “Virrey de las letras” actúa más bien como el “Virrey de las armas”: “Aquí fue donde mostró gran valor y prudencia el Virrey de las letras, y dio bien a entender que no son incompatibles en un sujeto las letras con las armas. Césares hay en el mundo que saben pelear de día y, de noche, escribir y juntar la pluma con la lanza”. Que las armas son más necesarias que las letras es la gran lección de los poetas guerreros de España. Garcilaso de la Vega expresó célebremente esta idea en su Égloga tercera (c.1536), donde se describe a sí mismo “tomando ora la espada, ora la pluma” (v.40) al servicio de Carlos V. Fernando de Herrera, el primer comentarista serio de Garcilaso, nos informa de que tomó prestada la idea de un epigrama del poeta neolatino Michele Marullo.
Pero la combinación asimétrica de las armas estimadas por encima de las letras es algo más que mera pose erudita por parte del obispo novelista. Es una virtud cultural. Habiendo organizado doce milicias en México tras el colapso de la Unión Ibérica en 1640, Palafox sabía por experiencia que es el poder militar el que sostiene el orden social. No existen los intelectuales sin guerreros. Por el contrario, la superabundancia de mandarines efebos, inútiles y arrogantes a lo largo de La conquista de la China señala la decadencia de un imperio, decadencia que Palafox también asociaba a los europeos. “Mandarines”, un término irrespetuoso para designar a los funcionarios reaccionarios y corruptos, entra en las lenguas europeas en el siglo XVI a través de los portugueses que fundaron Macao en 1557. A través de su consistente crítica a los mandarines, la novela de Palafox infla el consejo político del “espejo de príncipes”, género hecho famoso por Maquiavelo, volviéndolo en algo que podríamos llamar un “espejo de imperios”. Todos los imperios, incluidos el Qing, el azteca y el de los Habsburgo en lugares tan diferentes como China, México y España, se desintegrarán cuando los burócratas traicionen su deber patriótico en beneficio propio.
Y Palafox es aún más concreto. Lo que en última instancia acaba con una civilización es la corrupción de la Justicia. La característica más loable de los invasores tártaros de China en la novela de Palafox es su insistencia en que haya juicios rápidos y justos. A veces los llevan a cabo montados en sus caballos en plena calle. Palafox, reformador político de corazón, subraya esta responsabilidad sine qua non del gobierno. Imagina que el éxito de una revolución dinástica en China depende de un cambio en la administración de la Justicia. Los tártaros pueden ser crueles, sin duda, pero no torturan a la gente, y celebran los juicios de forma expedita, pública y sin las trabas de las jerarquías, protocolos y formalidades que prefieren los magistrados chinos. En un episodio de La conquista de la China, un nuevo gobernador tártaro reprende a un malvado juez chino que ha paralizado sus actividades judiciales a la espera de sobornos. O el juez se adhiere al nuevo programa o será sustituido, o algo peor:
«Venga acá so licenciado. ¿Piensa que dura todavía el gobierno antiguo de la China, cuando, para sacar por pleito mil ducados, un pobre litigante había de gastar dos o tres mil? ¿Conque siempre ganaba el pleito el juez y lo perdían los litigantes, aun él que tenía en su favor la sentencia? Pues sepa que ya no estamos sino en otro tiempo muy diferente del Rey Xunchi de la Tartaria. ¿Por qué no concluye las causas? ¿Por qué dilata los pleitos? ¿Qué queréis? ¿Plata? ¡Bellacón! ¿Pensáis que no os entiendo? Pues por vida del Rey Xunchi, que si me llega de vos otra queja semejante, bien fundada, os he quitar el oficio y la cabeza. Anda de allí. ¡Y despechad a prisa si no queréis morir a prisa!»
Pero, aunque el orden social pivota sobre la Justicia, Palafox deja claro que su corrupción tiene todo que ver con la sobreducación. En algún momento, demasiados libros no sólo hacen a la gente pedante, arrogante y tiránica, sino que debilitan una civilización en su corazón al distraer a sus ciudadanos de lo que importa. Las personas que constantemente estudian y pontifican no adquieren experiencia en el mundo; no laboran, ni crean, ni se aventuran. Otro intercambio en La conquista de la China es el de un gobernador tártaro y un juez chino recién nombrado que teme carecer de educación suficiente. El gobernador insiste en que los principios son más importantes que las normas de procedimiento. Así, un buen juez vale mucho más que sus títulos.
Andad hermano, ya te di el oficio, y basta, que sobradas letras tenéis para el tiempo que corre. Menos letras y más armas, señores Chinos, que importa menos el escribir y leer que el despachar verbalmente. Haya diligencia y buena intención. Que no está tan profunda la verdad y la Justicia que sea menester vocearla en el golfo de los procesos.
En un gesto final, Palafox va más allá de la quema de libros y del discurso sobre las armas y las letras en Don Quijote 1.6 y 1.38, contándonos la anécdota de un guerrero que amenaza con volver las páginas de la biblioteca privada de un mandarín en tacos para arcabuces y papeles de liar para cigarrillos. Evidentemente, el gran historiador, novelista y reformador político, quien también fue obispo de Puebla y virrey de Nueva España, respetaba más la ley y el orden que el ensimismamiento intelectual. El mundo requiere de actores, que no de intelectuales.
«Ah, Señor Mandarín, mándame despojar esta pieza por vida suya, y quíteme de aquí estos Bártulos. Si no los quiere quitar, déjelos aquí, que yo y mis soldados los gastaremos presto en tacos de arcabuz y en envoltorios de tabaco, y con eso los revolveremos más que su merced los revuelve».
La sabiduría de Palafox no es única. La experiencia enseña que la locura de la reflexión constante magnifica los efectos de la corrupción gubernamental. Al no convertirse en acción y experiencia, demasiada filosofía y conversación conduce a la convolución legalista y a la atrofia cultural. Ortega sostenía que el éxito de la antigua Roma y de la Inglaterra moderna se debía a la coherencia de personas sólo “moderadamente inteligentes”. Huizinga señaló que profesionalizar campos beligerantes –como el derecho, el deporte y la política– suele reducir su potencial catártico. Aron vio que la diferencia entre los ingleses y los franceses era que los primeros sólo establecían puestos comerciales y se aprovechaban de todos los que llegaban, mientras que los segundos se dedicaban a enseñar a la gente acerca de sus derechos revolucionarios.
El mayor fundador estadounidense, Thomas Jefferson, siempre estuvo orgulloso de haber creado la Universidad de Virginia. Era más idealista que Palafox en términos pedagógicos. Pero no era exactamente democrático, al menos no en el sentido actual de la palabra. Su visión se parecía más a la de los jesuitas. El objetivo era encontrar alumnos inteligentes y promocionarlos. Todos los demás merecían unos conocimientos básicos, pero no una educación universitaria. Lo que hacemos hoy en día es contraproducente y despilfarrador. Hemos convertido la universidad en otro instituto de educación secundaria. Esto crea una población neurótica que también se ve obligada a sostener una jerarquía inflada de intelectuales falsos que siguen produciendo libros. Mientras tanto, reprimimos las virtudes de los ciudadanos que actúan, trabajan y crean las cosas que necesitamos en una sociedad sana.
Al final de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un grupo de vagabundos memorizan grandes libros tras un holocausto nuclear. A primera vista, parece una idea romántica (idea que yo compartí en mi época porque ‘fetichizaba’ los libros y el aprendizaje). Sin embargo, un punto crítico aquí es la grandeza de esos libros. Los vagabundos han sobrevivido a un apocalipsis que, en cierto sentido, fue el resultado de un exceso de libros tal que la gente llegó a pensar que ya era hora de quemarlos. ¿Se les puede culpar? Validar todos los libros es lo mismo que no validar ninguno. Menosprecia el tiempo que dedicamos a leer grandes libros. En cambio, al privilegiar algunos libros abrazamos el derecho a ignorar otros. Da igual que los quites de enmedio, porque no entrarán en tu mundo. No merece la pena salvarlos. Admítelo.
Mientras sólo te deshagas de tus propios libros, ¿cuál es el problema? Antes creía que todo el mundo debería ir a la universidad. Ahora creo que no. Algunas de las personas más interesantes que conozco no fueron a la universidad, la abandonaron o se han dedicado a una profesión antiacadémica. Que deba haber vida más allá de los libros supone que no merece la pena leer la mayoría de ellos. Lo que hace que la gente que va a la universidad ya no lea grandes libros es la ignorante idea de que todos los libros son igual de importantes. En nuestra locura democrática y preapocalíptica, incluso juzgamos que los libros malos son importantes precisamente porque no están en el canon occidental tan criticado por ser «falogocéntrico». ¿Y si esos vagabundos que memorizan libros en Fahrenheit 451 se mantuvieran gracias a las matrículas de educaciones inútiles y a los impuestos de ciudadanos a los que se les ha convencido de que todo el mundo necesita una educación universitaria? Entonces quedarte con los libros esenciales sería una forma de rechazar el despilfarro y la inflación intelectual.
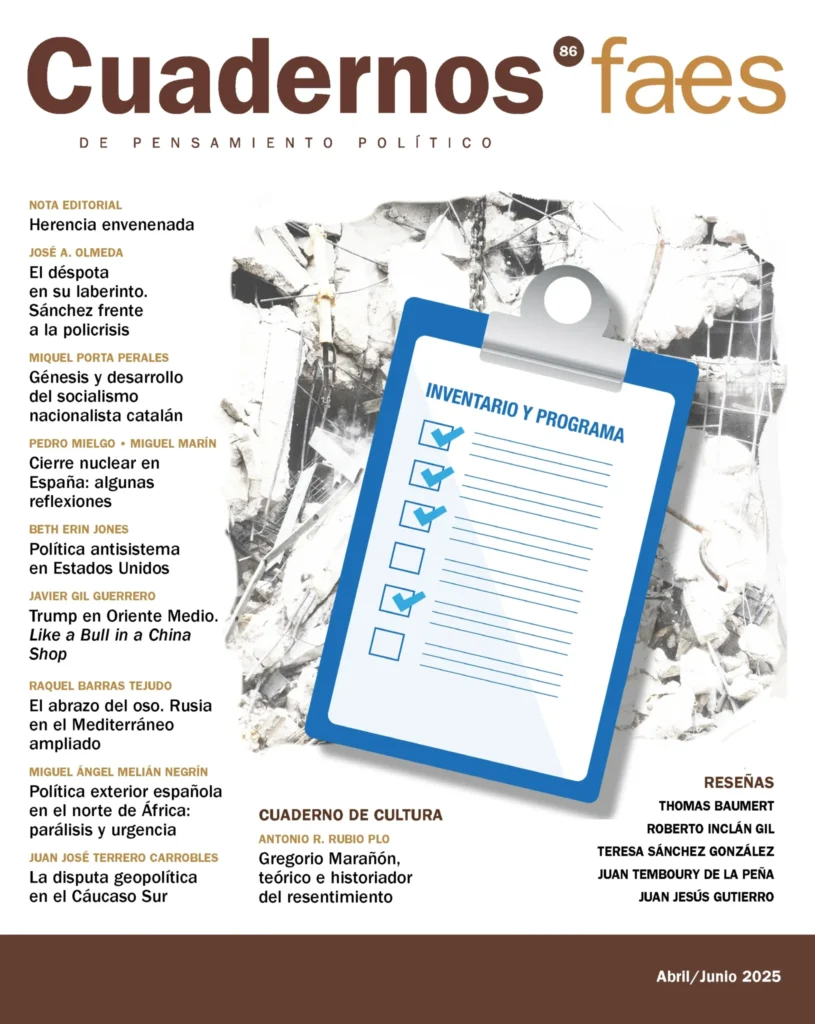
No, no es nihilista argumentar que la mayoría de la gente sólo necesita leer un puñado de libros. Hoy el canon no tiene que ver con el poder; tiene que ver con la eficacia y la libertad. Nos libera de las autoridades actuales y de los fraudes intelectuales, permitiéndonos vivir como individuos que pueden juzgar legítimamente por sí mismos. Por cierto, si quisiera renovar el espíritu patriótico de España, mandaría que todo el mundo leyera La conquista de la China de Palafox. Lo admito. Soy de letras, pero creo que hay demasiados mandarines.
Noticias de Cultura: Última hora de hoy en THE OBJECTIVE