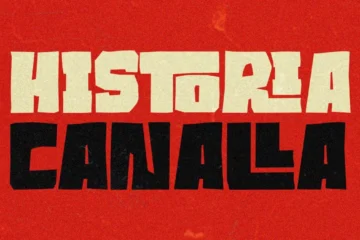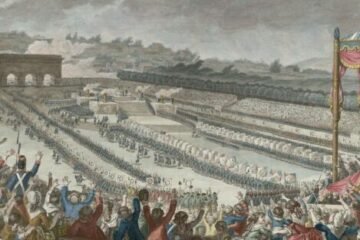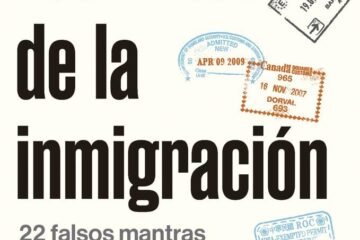Sin dejar de pensar en las fotografías de Sebastião Salgado y en la lección que contienen sobre la difícil relación entre la humanidad y su entorno, estás semanas he terminado de estudiar La hermenéutica del sujeto, la transcripción del curso que Michel Foucault dio en el Collège de France en el año académico 1981-1982 (publicado en español por Akal en 2006, en traducción de Horacio Pons). La transcripción nos permite asistir a las doce clases de dos horas con calma. Las lecciones de Foucault se volvieron multitudinarias. Cientos de personas asistían y llenaban dos grandes salas. En una de ellas solo se escuchaba su voz, por megafonía. La clase se habían convertido en un espectáculo. A Foucault aquella masificación le molestaba. Habría preferido un seminario con una docena de asistentes, para poder debatir abiertamente. Tal vez la lectura pausada, en la que uno puede anotar, volver atrás, reflexionar mientras lee, puede recrear el seminario más cercano que Foucault prefería.
Las lecciones son envolventes y fascinantes. Foucault siempre estudia las formas de la cultura, su desarrollo, sus mutaciones. El tema concreto, aquí, es la formación de la conciencia personal mediante la elaboración gradual de una serie de técnicas o prácticas del sujeto. Para Foucault, un momento esencial de esa historia es la filosofía griega y helenística. El curso es un extenso comentario de textos que se hilvanan como un bordado, analizando, entre otros, a Platón, Epicuro, Marco Aurelio, Filón, Plutarco, Séneca y Gregorio de Nisa.
Una noción central de esas prácticas es la «epimeleia heautou», en latín «cura sui», el cuidado de uno mismo, idea eclipsada por el «conócete a ti mismo», pero igual de importante para la formación del sujeto en la Grecia antigua. Ese concepto sienta las bases de lo que sigue, pues de ahí pasa, con ciertas transformaciones, a la comprensión cristiana, más o menos ascética, y luego se integra en el sujeto moderno. Ese sujeto moderno, con todo, deja de busca la verdad del alma y va a privilegiar el conocimiento de la realidad a través de la ciencia. Foucault recuerda que entre los siglos XVI y XVII, a través de la obra de Descartes, Pascal o Spinoza, el «saber de conocimiento» reemplaza o recubre el antiguo «saber de espiritualidad». En el saber espiritual, el cuidado de uno mismo no es físico: se refiere a la integridad moral de la persona. El sujeto debe conocer su carácter, sus impulsos, para controlarlos, dominar o anular las pasiones, escapar de la estulticia, cambiar de vida, construirse una personalidad inexpugnable, salvarse del mal e intentar salvar a los que le rodean, contemplar con serenidad la realidad circundante y su propia realidad, en un estado de ataraxia. Ese conocimiento solo se puede alcanzar mediante un análisis constante del pensamiento y del comportamiento.
Otra idea de fuerza de la reflexión de Foucault es la de conversión, noción precristiana adoptada por el cristianismo: conversión a uno mismo, reconexión con lo que uno es, soberanía del sujeto, que debe mantenerse en cualquier circunstancia, incluso en la más adversa. Para ello, cada persona debe dotarse de un conjunto de discursos internos verdaderos, siempre a mano, que le ayuden a sobrellevar las dificultades que trae la vida, y a ser buen timonel de su propio barco en las aguas que nos rodean. Uno de los más famosos es la premeditatio malorum, la anticipación de los males que nos pueden ocurrir, incluida la muerte, para anular la preocupación por el futuro. También, de ciertas actitudes que permiten acceder a la verdad: escuchar al sabio y guardar silencio cuando el otro habla; cuando se toma la palabra, hacerlo sin reserva mental, de forma abierta, huyendo de la retórica, de la adulación, de todo lo que no es sincero; leer, no mucho pero buenos textos, siempre los mismos, saboreados, meditados; lecturas ligadas a una práctica asidua de una escritura íntima, hecha de reflexiones, ideas, sentimientos; realizar periódicamente un examen de conciencia; buscar la verdadera libertad y huir las pasiones y servidumbres que nos atan y nos confunden; dar largos paseos contemplativos, desmenuzando realidades, deshaciendo ilusiones, para llegar a ver lo que está detrás, la verdad del ser, si existe, o bien el vacío. Escucha, lectura, escritura, meditación, vagabundeo: son prácticas que permiten encontrar y mantener el contacto con uno mismo, que conforman una técnica de vida, un arte de vivir que concibe la existencia como una obra continua, un ejercicio continuo, una constante preparación, parecida a la de los deportistas.
Se trata, a fin de cuentas, de tener una actitud hermenéutica hacia uno mismo y hacia el mundo, desde una visión amplia, elevada y también despiadada. La única forma de liberarse de las servidumbres es conocerse y conocer la naturaleza verdadera de las cosas y los procesos, controlando en todo momento las impresiones que nos causan, como una peonza que gira en torno a su centro: el rasgo fundamental del carácter. Así, debemos vivir cada día como si fuera el último, la mañana como la infancia, la tarde como la madurez, y la noche como la vejez y la muerte.
El enfoque, con todo, no es individualista. Las prácticas que analiza Foucault tienen lugar en escuelas, en la familia, o a través de consejeros o amigos. Obviamente, en la Grecia clásica ese ideal del cuidado de uno mismo se limitaba a una minoría privilegiada de la población, mientras que el resto estaba en la lucha diaria por la vida, sin tiempo para el lujo del cuidado del alma. Es en un periodo posterior, entre el estoicismo y el cristianismo, cuando ese ideal se configura como universal, teóricamente accesible a todos, amos y esclavos, ricos y pobres.
El cuidado de uno mismo tiene una dimensión política. Antes de gobernar a otros, es esencial saber gobernarse a uno mismo. La organización de la polis sería sencilla si cada uno estuviera bien organizado. La conciencia colectiva refleja las conciencias individuales. Un grupo de individuos catetos, agresivos, codiciosos o egoístas formará una sociedad con iguales características. La democracia representativa también representa las pasiones, a veces funestas, de los representados, si no es capaz de domarlas a través de discursos razonables. Luego están las pasiones de los gobernantes, que se alimentan con las de los gobernados en un bucle pernicioso.
Muchos años antes de ese curso, en la última página de Las palabras y las cosas, (siglo XXI editores, traducción española de Elsa Cecilia Frost, 1968), Foucault había escrito que el ser humano es una invención de fecha bastante reciente y fin próximo, pues, si lo que propició su surgimiento desaparece, su figura podría borrarse «como un rostro de arena al borde del mar».
Esa predicción podría estarse realizando a toda velocidad ante nuestros ojos, que también se difuminan, a la par de nuestra capacidad de ver. Si saliera de su tumba, Foucault vería con estupor que en la nueva era digital las viejas formas de reflexividad de las que habla La hermenéutica del sujeto han volado por los aires. En realidad ya habían sufrido golpes sucesivos en la era industrial y posindustrial, en la época de la cultura de masas, los totalitarismos, con las guerras del siglo XX, el capitalismo tardío de la globalización. Pero todo eso parecen minucias al lado de la realidad o irrealidad en la que nos está tocando vivir en las últimas décadas, con una distracción constante, rodeados de reflejos, de un flujo interminable de datos, de manipulaciones teledirigidas a grupos e individuos concretos, de la deformación y serialización de niños y jóvenes. Nos proyectamos y se nos proyectan en la superficie de los teléfonos móviles que, como tabletas votivas sumerias, llevamos a todas partes. Portamos siempre una máscara y solo vemos máscaras. Somos un deseo que se proyecta en otros deseos, en un bucle superficial y sin sentido. Perdemos la integridad, el centro y el alma. Las condiciones que posibilitan la vida buena y una organización social decente se desvanecen, pues en el mundo digital lo inconsciente prima sobre la razón, una razón de la que se encargará cada vez más la supuesta «inteligencia artificial». ¡Que piensen ellas! Es decir, las máquinas. No hay ya timonel y el barco va a la deriva. Somos más predicados que sujetos. Sujeto es, solo, el sistema desencarnado y desencantado donde ocurren los flujos de información.
La reflexión de Foucault lleva a pensar necesariamente en diferentes modelos de la historia: la idea de progreso, siempre ascendente, en la que resulta difícil creer, por lo que hemos visto y seguimos viendo; la historia cíclica, con forma de campana, en la que la humanidad habría alcanzado su punto álgido hace mucho tiempo y ahora estaría en declive, incapaz de controlar las tecnologías y sistemas que ha desarrollado, sin estructuras políticas legítimas globales o técnicas del ser que permitan su estabilización como especie; la historia cíclica, en una versión discontinua, con altos y bajos, dientes de una sierra tendencialmente ascendentes, en la que la humanidad aprende a trancas y barrancas y tal vez un día llegue a lograr ese equilibrio; la historia cíclica, también con altos y bajos, dientes de sierra declinantes que, en alguno de esas caídas, podrían situarse por debajo de la línea de la civilización y provocar un cataclismo.
Un buen amigo panglosiano piensa que la humanidad en su conjunto nunca ha estado mejor que en la actualidad. Me ofrece datos de alfabetización, salud, avances médicos, Estado de Derecho, protección social, esperanza de vida, progreso científico, democracia, cooperación internacional, protección de minorías, etc. El fantástico mundo digital ofrecería oportunidades nunca vistas. La brecha entre ricos y pobres se habría reducido. El mundo, que durante largos periodos fue un horror salvo para cuatro privilegiados, sería más benévolo para muchos más.
Me gustaría estar de acuerdo con él, pero no estoy seguro. Hay estudios serios que apuntan a la regresión del número y calidad de los sistemas democráticos. La salud del sistema económico global no es muy buena. Los conflictos bélicos han aumentado. La concentración de la riqueza y la desigualdad de su reparto nunca han sido tan grandes. En salud pública empieza a haber retrocesos, en especial en materia de salud mental. Por no hablar de la catástrofe ambiental que ya está aquí. Y aunque tuviera razón mi amigo y realmente viviéramos mejor que nunca, cabe la paradójica cercanía de un colapso de la civilización, debido a una entropía de los sistemas y a la inexistencia de un metasistema que pueda asegurar su buen funcionamiento. ¿Es posible que, pasado un punto de desarrollo tecnológico, cuanto mejor estemos, peor vayamos a estar?
¿Tal vez estaríamos en otra situación si nos hubiéramos dejado guiar por las antiguas técnicas del ser exploradas por Foucault, con menos comodidades, menos bienes de consumo, y también menos riesgos sistémicos? Hoy uno puede intentar seguir esas técnicas a título individual, pero no parece posible modificar una (in)conciencia colectiva que depende de procesos incontrolables.
Esas técnicas del yo tienen algo que ver con el budismo. En la filosofía de la historia del budismo japonés, la tercera fase de desarrollo o era postrera de la ley (mappō) es una época «marcada por una serie de calamidades naturales y sociales de gran magnitud». Esa «corrupción de los tiempos» se caracterizaba por soberanos débiles, validos despóticos y extravagantes, clero «codicioso y beligerante», mientras el pueblo vivía en «condiciones económicas onerosas» (prólogo de Carlos Rubio a la obra de Ichien Mujū, Colección de arenas y piedras, Cátedra, 2015). En una época así, como la helenística (¿como la nuestra?), muchos renunciaban a tratar de mejorar la sociedad, se refugiaban en la esfera privada e intentaban de vivir una vida recta, alejada de los asuntos públicos.
En la escatología budista, ilustrada por las breves historias reunidas por Ichien Mujū, lo importante era liberarse de las ilusiones y trampas del mundo para escapar del ciclo inane de muertes y reencarnaciones. Esa visión de las cosas nunca habría podido conducir al capitalismo globalizado ni a las tecnologías que nos dominan. Los budistas todavía consideraban una suerte haber nacido como ser humano, la única reencarnación desde la que era posible alcanzar la iluminación. No sé si hoy seguirían pensando lo mismo. La escala de la naturaleza o gran cadena de los seres, en la que la humanidad tenía una posición privilegiada, también forma parte de las mitologías de Occidente. Al menos se trataba de una cadena de la que éramos un eslabón, en una posición de solidaridad con los demás eslabones. Como especie, hoy nos consideramos cosa aparte, al menos los poderosos: amos del universo que se generan a sí mismos y tienen la capacidad paralela de destruirse y arruinarlo todo.
Sin dejar de pensar en las fotografías de Sebastião Salgado y en la lección que contienen sobre la difícil relación entre la humanidad y su entorno,
Sin dejar de pensar en las fotografías de Sebastião Salgado y en la lección que contienen sobre la difícil relación entre la humanidad y su entorno, estás semanas he terminado de estudiar La hermenéutica del sujeto, la transcripción del curso que Michel Foucault dio en el Collège de France en el año académico 1981-1982 (publicado en español por Akal en 2006, en traducción de Horacio Pons). La transcripción nos permite asistir a las doce clases de dos horas con calma. Las lecciones de Foucault se volvieron multitudinarias. Cientos de personas asistían y llenaban dos grandes salas. En una de ellas solo se escuchaba su voz, por megafonía. La clase se habían convertido en un espectáculo. A Foucault aquella masificación le molestaba. Habría preferido un seminario con una docena de asistentes, para poder debatir abiertamente. Tal vez la lectura pausada, en la que uno puede anotar, volver atrás, reflexionar mientras lee, puede recrear el seminario más cercano que Foucault prefería.
Las lecciones son envolventes y fascinantes. Foucault siempre estudia las formas de la cultura, su desarrollo, sus mutaciones. El tema concreto, aquí, es la formación de la conciencia personal mediante la elaboración gradual de una serie de técnicas o prácticas del sujeto. Para Foucault, un momento esencial de esa historia es la filosofía griega y helenística. El curso es un extenso comentario de textos que se hilvanan como un bordado, analizando, entre otros, a Platón, Epicuro, Marco Aurelio, Filón, Plutarco, Séneca y Gregorio de Nisa.
Una noción central de esas prácticas es la «epimeleia heautou», en latín «cura sui», el cuidado de uno mismo, idea eclipsada por el «conócete a ti mismo», pero igual de importante para la formación del sujeto en la Grecia antigua. Ese concepto sienta las bases de lo que sigue, pues de ahí pasa, con ciertas transformaciones, a la comprensión cristiana, más o menos ascética, y luego se integra en el sujeto moderno. Ese sujeto moderno, con todo, deja de busca la verdad del alma y va a privilegiar el conocimiento de la realidad a través de la ciencia. Foucault recuerda que entre los siglos XVI y XVII, a través de la obra de Descartes, Pascal o Spinoza, el «saber de conocimiento» reemplaza o recubre el antiguo «saber de espiritualidad». En el saber espiritual, el cuidado de uno mismo no es físico: se refiere a la integridad moral de la persona. El sujeto debe conocer su carácter, sus impulsos, para controlarlos, dominar o anular las pasiones, escapar de la estulticia, cambiar de vida, construirse una personalidad inexpugnable, salvarse del mal e intentar salvar a los que le rodean, contemplar con serenidad la realidad circundante y su propia realidad, en un estado de ataraxia. Ese conocimiento solo se puede alcanzar mediante un análisis constante del pensamiento y del comportamiento.
Otra idea de fuerza de la reflexión de Foucault es la de conversión, noción precristiana adoptada por el cristianismo: conversión a uno mismo, reconexión con lo que uno es, soberanía del sujeto, que debe mantenerse en cualquier circunstancia, incluso en la más adversa. Para ello, cada persona debe dotarse de un conjunto de discursos internos verdaderos, siempre a mano, que le ayuden a sobrellevar las dificultades que trae la vida, y a ser buen timonel de su propio barco en las aguas que nos rodean. Uno de los más famosos es la premeditatio malorum, la anticipación de los males que nos pueden ocurrir, incluida la muerte, para anular la preocupación por el futuro. También, de ciertas actitudes que permiten acceder a la verdad: escuchar al sabio y guardar silencio cuando el otro habla; cuando se toma la palabra, hacerlo sin reserva mental, de forma abierta, huyendo de la retórica, de la adulación, de todo lo que no es sincero; leer, no mucho pero buenos textos, siempre los mismos, saboreados, meditados; lecturas ligadas a una práctica asidua de una escritura íntima, hecha de reflexiones, ideas, sentimientos; realizar periódicamente un examen de conciencia; buscar la verdadera libertad y huir las pasiones y servidumbres que nos atan y nos confunden; dar largos paseos contemplativos, desmenuzando realidades, deshaciendo ilusiones, para llegar a ver lo que está detrás, la verdad del ser, si existe, o bien el vacío. Escucha, lectura, escritura, meditación, vagabundeo: son prácticas que permiten encontrar y mantener el contacto con uno mismo, que conforman una técnica de vida, un arte de vivir que concibe la existencia como una obra continua, un ejercicio continuo, una constante preparación, parecida a la de los deportistas.
Se trata, a fin de cuentas, de tener una actitud hermenéutica hacia uno mismo y hacia el mundo, desde una visión amplia, elevada y también despiadada. La única forma de liberarse de las servidumbres es conocerse y conocer la naturaleza verdadera de las cosas y los procesos, controlando en todo momento las impresiones que nos causan, como una peonza que gira en torno a su centro: el rasgo fundamental del carácter. Así, debemos vivir cada día como si fuera el último, la mañana como la infancia, la tarde como la madurez, y la noche como la vejez y la muerte.
El enfoque, con todo, no es individualista. Las prácticas que analiza Foucault tienen lugar en escuelas, en la familia, o a través de consejeros o amigos. Obviamente, en la Grecia clásica ese ideal del cuidado de uno mismo se limitaba a una minoría privilegiada de la población, mientras que el resto estaba en la lucha diaria por la vida, sin tiempo para el lujo del cuidado del alma. Es en un periodo posterior, entre el estoicismo y el cristianismo, cuando ese ideal se configura como universal, teóricamente accesible a todos, amos y esclavos, ricos y pobres.
El cuidado de uno mismo tiene una dimensión política. Antes de gobernar a otros, es esencial saber gobernarse a uno mismo. La organización de la polis sería sencilla si cada uno estuviera bien organizado. La conciencia colectiva refleja las conciencias individuales. Un grupo de individuos catetos, agresivos, codiciosos o egoístas formará una sociedad con iguales características. La democracia representativa también representa las pasiones, a veces funestas, de los representados, si no es capaz de domarlas a través de discursos razonables. Luego están las pasiones de los gobernantes, que se alimentan con las de los gobernados en un bucle pernicioso.
Muchos años antes de ese curso, en la última página de Las palabras y las cosas, (siglo XXI editores, traducción española de Elsa Cecilia Frost, 1968), Foucault había escrito que el ser humano es una invención de fecha bastante reciente y fin próximo, pues, si lo que propició su surgimiento desaparece, su figura podría borrarse «como un rostro de arena al borde del mar».
Esa predicción podría estarse realizando a toda velocidad ante nuestros ojos, que también se difuminan, a la par de nuestra capacidad de ver. Si saliera de su tumba, Foucault vería con estupor que en la nueva era digital las viejas formas de reflexividad de las que habla La hermenéutica del sujeto han volado por los aires. En realidad ya habían sufrido golpes sucesivos en la era industrial y posindustrial, en la época de la cultura de masas, los totalitarismos, con las guerras del siglo XX, el capitalismo tardío de la globalización. Pero todo eso parecen minucias al lado de la realidad o irrealidad en la que nos está tocando vivir en las últimas décadas, con una distracción constante, rodeados de reflejos, de un flujo interminable de datos, de manipulaciones teledirigidas a grupos e individuos concretos, de la deformación y serialización de niños y jóvenes. Nos proyectamos y se nos proyectan en la superficie de los teléfonos móviles que, como tabletas votivas sumerias, llevamos a todas partes. Portamos siempre una máscara y solo vemos máscaras. Somos un deseo que se proyecta en otros deseos, en un bucle superficial y sin sentido. Perdemos la integridad, el centro y el alma. Las condiciones que posibilitan la vida buena y una organización social decente se desvanecen, pues en el mundo digital lo inconsciente prima sobre la razón, una razón de la que se encargará cada vez más la supuesta «inteligencia artificial». ¡Que piensen ellas! Es decir, las máquinas. No hay ya timonel y el barco va a la deriva. Somos más predicados que sujetos. Sujeto es, solo, el sistema desencarnado y desencantado donde ocurren los flujos de información.
La reflexión de Foucault lleva a pensar necesariamente en diferentes modelos de la historia: la idea de progreso, siempre ascendente, en la que resulta difícil creer, por lo que hemos visto y seguimos viendo; la historia cíclica, con forma de campana, en la que la humanidad habría alcanzado su punto álgido hace mucho tiempo y ahora estaría en declive, incapaz de controlar las tecnologías y sistemas que ha desarrollado, sin estructuras políticas legítimas globales o técnicas del ser que permitan su estabilización como especie; la historia cíclica, en una versión discontinua, con altos y bajos, dientes de una sierra tendencialmente ascendentes, en la que la humanidad aprende a trancas y barrancas y tal vez un día llegue a lograr ese equilibrio; la historia cíclica, también con altos y bajos, dientes de sierra declinantes que, en alguno de esas caídas, podrían situarse por debajo de la línea de la civilización y provocar un cataclismo.
Un buen amigo panglosiano piensa que la humanidad en su conjunto nunca ha estado mejor que en la actualidad. Me ofrece datos de alfabetización, salud, avances médicos, Estado de Derecho, protección social, esperanza de vida, progreso científico, democracia, cooperación internacional, protección de minorías, etc. El fantástico mundo digital ofrecería oportunidades nunca vistas. La brecha entre ricos y pobres se habría reducido. El mundo, que durante largos periodos fue un horror salvo para cuatro privilegiados, sería más benévolo para muchos más.
Me gustaría estar de acuerdo con él, pero no estoy seguro. Hay estudios serios que apuntan a la regresión del número y calidad de los sistemas democráticos. La salud del sistema económico global no es muy buena. Los conflictos bélicos han aumentado. La concentración de la riqueza y la desigualdad de su reparto nunca han sido tan grandes. En salud pública empieza a haber retrocesos, en especial en materia de salud mental. Por no hablar de la catástrofe ambiental que ya está aquí. Y aunque tuviera razón mi amigo y realmente viviéramos mejor que nunca, cabe la paradójica cercanía de un colapso de la civilización, debido a una entropía de los sistemas y a la inexistencia de un metasistema que pueda asegurar su buen funcionamiento. ¿Es posible que, pasado un punto de desarrollo tecnológico, cuanto mejor estemos, peor vayamos a estar?
¿Tal vez estaríamos en otra situación si nos hubiéramos dejado guiar por las antiguas técnicas del ser exploradas por Foucault, con menos comodidades, menos bienes de consumo, y también menos riesgos sistémicos? Hoy uno puede intentar seguir esas técnicas a título individual, pero no parece posible modificar una (in)conciencia colectiva que depende de procesos incontrolables.
Esas técnicas del yo tienen algo que ver con el budismo. En la filosofía de la historia del budismo japonés, la tercera fase de desarrollo o era postrera de la ley (mappō) es una época «marcada por una serie de calamidades naturales y sociales de gran magnitud». Esa «corrupción de los tiempos» se caracterizaba por soberanos débiles, validos despóticos y extravagantes, clero «codicioso y beligerante», mientras el pueblo vivía en «condiciones económicas onerosas» (prólogo de Carlos Rubio a la obra de Ichien Mujū, Colección de arenas y piedras, Cátedra, 2015). En una época así, como la helenística (¿como la nuestra?), muchos renunciaban a tratar de mejorar la sociedad, se refugiaban en la esfera privada e intentaban de vivir una vida recta, alejada de los asuntos públicos.
En la escatología budista, ilustrada por las breves historias reunidas por Ichien Mujū, lo importante era liberarse de las ilusiones y trampas del mundo para escapar del ciclo inane de muertes y reencarnaciones. Esa visión de las cosas nunca habría podido conducir al capitalismo globalizado ni a las tecnologías que nos dominan. Los budistas todavía consideraban una suerte haber nacido como ser humano, la única reencarnación desde la que era posible alcanzar la iluminación. No sé si hoy seguirían pensando lo mismo. La escala de la naturaleza o gran cadena de los seres, en la que la humanidad tenía una posición privilegiada, también forma parte de las mitologías de Occidente. Al menos se trataba de una cadena de la que éramos un eslabón, en una posición de solidaridad con los demás eslabones. Como especie, hoy nos consideramos cosa aparte, al menos los poderosos: amos del universo que se generan a sí mismos y tienen la capacidad paralela de destruirse y arruinarlo todo.
Noticias de Cultura: Última hora de hoy en THE OBJECTIVE