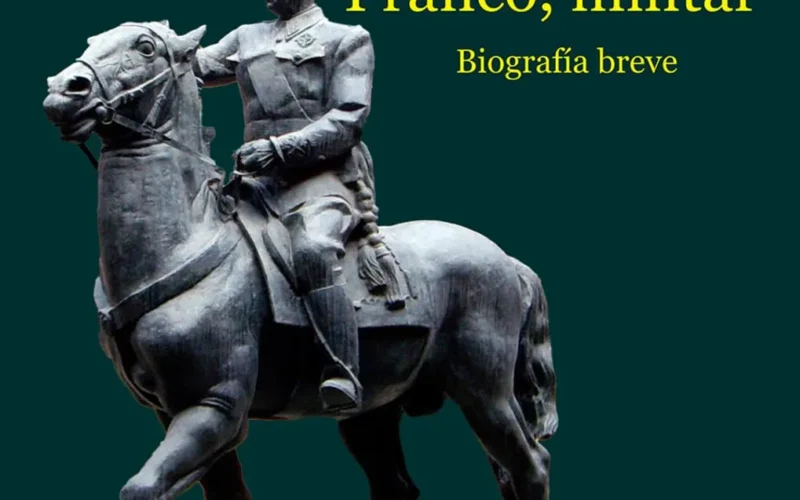Según los estrategas de la Moncloa, este debía ser el gran año de celebración de la democracia en España. El año del cincuentenario de la muerte de Franco. Me dirán –ya se ha dicho– que desde el punto de vista histórico es falso, porque la muerte del Generalísimo no supuso ni el fin de su régimen ni la llegada de la democracia. ¡Bah, minucias! Para quienes están acostumbrados a reescribir la historia a su gusto, no pasa de ser un detalle menor, sin importancia. Más importante sería otro matiz, que llevaría a sustituir el objeto de celebración: no sería tanto la democracia, como la antítesis entre una «dictadura fascista» y el progresismo ahora en el poder. Porque, convendrán conmigo en que poco habría de celebrarse si, en estas fechas, en vez de un gobierno progresista hubiéramos tenido una democracia derechista, que, más que democracia, sería la continuación del franquismo por otros medios.
A estas alturas a nadie se le escapa que el propósito básico de la celebración –deslegitimar a la oposición como heredera de la dictadura– quedó inoperante por el estallido de los diversos casos de corrupción que cercan al gobierno y al partido socialista. Aun así, no es descartable que en el último trimestre del año echen el resto –¡será por dinero y por comités ad hoc!–, a ver si es posible una vistosa traca final. Lo que es hasta ahora, sin embargo, pocas aportaciones intelectuales de calado han aparecido. La más exitosa ha sido el Franco de Julián Casanova, que es una obra de divulgación dentro de los cánones académicos. En el presente artículo me propongo examinar una aportación más singular, que se limita a un análisis del Caudillo como soldado. Se titula Franco, militar. Biografía breve, y la ha escrito un buen especialista en historia castrense, Roberto Muñoz Bolaños (Ediciones 19).
Del mismo modo que el novelista solicita implícitamente a su público la «suspensión de incredulidad», el lector que se aproxime a esta biografía deberá establecer un pacto con el autor y con el propósito del libro: tendrá que circunscribirse a un Franco marcial y olvidarse de todas las demás facetas del personaje. Ahora bien, al no tratarse de una obra de ficción, nos preguntamos: ¿es esto posible? Mejor dicho, ¿hasta qué punto es posible? O, para expresarlo de modo aún más refinado, aunque fuese posible, ¿tiene sentido hacerlo? ¿Se puede contemplar –¿existió acaso?– un Franco soldado, distinto o distinguible del Franco político, gobernante, dictador, jefe de Estado? De la respuesta que se conceda a esta cuestión, casi a priori, esto es, como premisa, dependerá todo lo demás y, por supuesto, la valoración de la obra.
Por supuesto –¡faltaría más!– no es la primera vez que se analiza o enjuicia la faceta militar de Franco, pero en la mayoría de las ocasiones precedentes se ha hecho como recurso metodológico en el estudio global del personaje. Así, en las obras convencionales se examinan una a una –en diversos capítulos, pongo por caso– su formación ideológica, su conservadurismo, sus relaciones con la monarquía y la república, su concepto de orden y autoridad, la represión, la política social de su régimen, la dimensión internacional y así sucesivamente. El valor y sentido de la obra de Muñoz Bolaños –también sus limitaciones– es que prescinde resueltamente de todas esas vertientes. En consecuencia, esta biografía a duras penas puede ir más allá del fin de la Guerra Civil porque, como el mismo autor reconoce, «su condición de jefe del Estado y del Gobierno hicieron que en su vida pública primara la faceta política sobre la militar». Pese a todo, hay un capítulo final dedicado a Franco como «observador militar» («Un general en la atalaya, 1939-1975»).
El rechazo radical del franquismo que se hace desde la perspectiva democrática y en especial desde los sectores autodenominados progresistas ha llevado, en especial desde esta última atalaya, a una satanización total del personaje, para el que no bastan las descripciones objetivas –dictador, por ejemplo– si no van acompañadas de trazos gruesos: cruel, implacable, vengativo, sádico o criminal de guerra (o, lo que es más frecuente, todo esto a la vez). Lo más curioso, no obstante, es que esa caracterización negativa (ética y política), se prolonga en una descalificación profesional: Franco sería un torpe estratega, un deficiente táctico y, en última instancia, un mal militar. Se tiran así piedras contra su propio tejado, pues no quedan en un papel muy lucido quienes perdieron la guerra luchando contra tan inepto general.
Bolaños, por el contrario, no entra al trapo de calificar como legítimos o indefendibles los objetivos de Franco –en especial, en la sublevación, claro–. Se limita, podríamos decir, al aspecto instrumental. Establece desde el comienzo que hay cuatro capacidades que definen la aptitud militar: táctica, estrategia, arte operacional y liderazgo. A partir de 13 tesis, que primero expone brevemente y luego desarrolla en las páginas que siguen, somete a Franco a un severo escrutinio, desde su formación militar y su paso por las Academias (Toledo y Zaragoza) hasta su labor al frente del ejército de Marruecos, para desembocar naturalmente en la dirección del bando sublevado durante la Guerra Civil. Adelanto ya la conclusión porque es el mismo autor quien lo hace en estas paginas iniciales: «El resultado final de este proceso de autoconstrucción fue un militar solvente en las cuatro capacidades que definen esta profesión». Con ello no se legitima nada, ni se loa o exonera a Franco de su responsabilidad histórica. Lo único que se afirma es que fue un buen militar.
Las 13 tesis antes mencionadas, que constituyen el meollo del libro, se retoman al final de una forma de nuevo esquemática, pero ahora ya como conclusiones. Franco ingresó a comienzos del siglo XX en una institución, la militar, poco eficaz y mal dotada. En la Academia de Toledo recibió una educación deficiente. Tuvo por ello que aprender en la práctica, en Marruecos, donde hizo una carrera fulgurante (llegó a ser el más joven general europeo, con 33 años). Como director de la Academia de Zaragoza (1928-1931), pretendió hacer del africanismo una doctrina militar española, al margen de las modernas teorías militares. El período republicano fue clave por las importantes labores que desempeñó y por la consolidación de su prestigio. De ahí, el liderazgo en la sublevación, que se vio acompañado por la suerte de que sus rivales (Sanjurjo, Goded, Mola) murieron o fracasaron.
Franco no tenía preparación técnica para una guerra en territorio peninsular, pero fue aprendiendo sobre la marcha, como mostró la exitosa campaña del Norte y la división en dos partes de la zona republicana. Ello fue compatible con sonados errores estratégicos, como la campaña de Valencia (abril-julio 1938). Bolaños considera un acierto la aceptación de dar la batalla en el Ebro hasta sus últimas consecuencias, mientras que reduce la valoración de la campaña de Cataluña a «una simple persecución de un enemigo en retirada». En definitiva, «el resultado final de esta dinámica fue un militar solvente, no brillante en ninguno de los cuatro aspectos que definen esta profesión, pero sí con un fuerte liderazgo y una capacidad estratégica y operacional suficientes para vencer rotundamente en la Guerra Civil». Y finaliza asumiendo las palabras de Lisa Lines: «admitir el éxito de Franco como líder militar no es aplaudir sus métodos o su legado».
Se colige por todo lo dicho que Bolaños intenta mantener a lo largo de todo el libro el tono más frío y neutral posible. Aun así, tratándose de la figura de Franco, el perfil que traza, aun no entrando en los asuntos más polémicos, no convencerá a todos, a unos por exceso y a otros por defecto. Es indudable, por otra parte, que ello conlleva algunas limitaciones, como ya antes se apuntó. Así, los más beligerantes –en uno y oro sentido– echarán de menos que no aborde una de las polémicas recurrentes de los últimos tiempos: si Franco alargó o no conscientemente la guerra con el propósito de hacer una limpieza de la retaguardia. Lo más interesante, desde mi punto de vista, es que ello incide en el aspecto cardinal que señalé al principio, la dificultad de deslindar lo puramente militar de las decisiones políticas. Se puede, claro, presentar un retrato de Franco como general en jefe del bando que gana la Guerra Civil, pero siempre será un retrato que palidece ante el líder de una insurrección con fines definidos: desde el 17 de julio, más que general, Franco fue Generalísimo o Caudillo por la gracia de Dios. No es lo mismo.
Según los estrategas de la Moncloa, este debía ser el gran año de celebración de la democracia en España. El año del cincuentenario de la muerte
Según los estrategas de la Moncloa, este debía ser el gran año de celebración de la democracia en España. El año del cincuentenario de la muerte de Franco. Me dirán –ya se ha dicho– que desde el punto de vista histórico es falso, porque la muerte del Generalísimo no supuso ni el fin de su régimen ni la llegada de la democracia. ¡Bah, minucias! Para quienes están acostumbrados a reescribir la historia a su gusto, no pasa de ser un detalle menor, sin importancia. Más importante sería otro matiz, que llevaría a sustituir el objeto de celebración: no sería tanto la democracia, como la antítesis entre una «dictadura fascista» y el progresismo ahora en el poder. Porque, convendrán conmigo en que poco habría de celebrarse si, en estas fechas, en vez de un gobierno progresista hubiéramos tenido una democracia derechista, que, más que democracia, sería la continuación del franquismo por otros medios.
A estas alturas a nadie se le escapa que el propósito básico de la celebración –deslegitimar a la oposición como heredera de la dictadura– quedó inoperante por el estallido de los diversos casos de corrupción que cercan al gobierno y al partido socialista. Aun así, no es descartable que en el último trimestre del año echen el resto –¡será por dinero y por comités ad hoc!–, a ver si es posible una vistosa traca final. Lo que es hasta ahora, sin embargo, pocas aportaciones intelectuales de calado han aparecido. La más exitosa ha sido el Franco de Julián Casanova, que es una obra de divulgación dentro de los cánones académicos. En el presente artículo me propongo examinar una aportación más singular, que se limita a un análisis del Caudillo como soldado. Se titula Franco, militar. Biografía breve, y la ha escrito un buen especialista en historia castrense, Roberto Muñoz Bolaños (Ediciones 19).
Del mismo modo que el novelista solicita implícitamente a su público la «suspensión de incredulidad», el lector que se aproxime a esta biografía deberá establecer un pacto con el autor y con el propósito del libro: tendrá que circunscribirse a un Franco marcial y olvidarse de todas las demás facetas del personaje. Ahora bien, al no tratarse de una obra de ficción, nos preguntamos: ¿es esto posible? Mejor dicho, ¿hasta qué punto es posible? O, para expresarlo de modo aún más refinado, aunque fuese posible, ¿tiene sentido hacerlo? ¿Se puede contemplar –¿existió acaso?– un Franco soldado, distinto o distinguible del Franco político, gobernante, dictador, jefe de Estado? De la respuesta que se conceda a esta cuestión, casi a priori, esto es, como premisa, dependerá todo lo demás y, por supuesto, la valoración de la obra.
Por supuesto –¡faltaría más!– no es la primera vez que se analiza o enjuicia la faceta militar de Franco, pero en la mayoría de las ocasiones precedentes se ha hecho como recurso metodológico en el estudio global del personaje. Así, en las obras convencionales se examinan una a una –en diversos capítulos, pongo por caso– su formación ideológica, su conservadurismo, sus relaciones con la monarquía y la república, su concepto de orden y autoridad, la represión, la política social de su régimen, la dimensión internacional y así sucesivamente. El valor y sentido de la obra de Muñoz Bolaños –también sus limitaciones– es que prescinde resueltamente de todas esas vertientes. En consecuencia, esta biografía a duras penas puede ir más allá del fin de la Guerra Civil porque, como el mismo autor reconoce, «su condición de jefe del Estado y del Gobierno hicieron que en su vida pública primara la faceta política sobre la militar». Pese a todo, hay un capítulo final dedicado a Franco como «observador militar» («Un general en la atalaya, 1939-1975»).
El rechazo radical del franquismo que se hace desde la perspectiva democrática y en especial desde los sectores autodenominados progresistas ha llevado, en especial desde esta última atalaya, a una satanización total del personaje, para el que no bastan las descripciones objetivas –dictador, por ejemplo– si no van acompañadas de trazos gruesos: cruel, implacable, vengativo, sádico o criminal de guerra (o, lo que es más frecuente, todo esto a la vez). Lo más curioso, no obstante, es que esa caracterización negativa (ética y política), se prolonga en una descalificación profesional: Franco sería un torpe estratega, un deficiente táctico y, en última instancia, un mal militar. Se tiran así piedras contra su propio tejado, pues no quedan en un papel muy lucido quienes perdieron la guerra luchando contra tan inepto general.
Bolaños, por el contrario, no entra al trapo de calificar como legítimos o indefendibles los objetivos de Franco –en especial, en la sublevación, claro–. Se limita, podríamos decir, al aspecto instrumental. Establece desde el comienzo que hay cuatro capacidades que definen la aptitud militar: táctica, estrategia, arte operacional y liderazgo. A partir de 13 tesis, que primero expone brevemente y luego desarrolla en las páginas que siguen, somete a Franco a un severo escrutinio, desde su formación militar y su paso por las Academias (Toledo y Zaragoza) hasta su labor al frente del ejército de Marruecos, para desembocar naturalmente en la dirección del bando sublevado durante la Guerra Civil. Adelanto ya la conclusión porque es el mismo autor quien lo hace en estas paginas iniciales: «El resultado final de este proceso de autoconstrucción fue un militar solvente en las cuatro capacidades que definen esta profesión». Con ello no se legitima nada, ni se loa o exonera a Franco de su responsabilidad histórica. Lo único que se afirma es que fue un buen militar.
Las 13 tesis antes mencionadas, que constituyen el meollo del libro, se retoman al final de una forma de nuevo esquemática, pero ahora ya como conclusiones. Franco ingresó a comienzos del siglo XX en una institución, la militar, poco eficaz y mal dotada. En la Academia de Toledo recibió una educación deficiente. Tuvo por ello que aprender en la práctica, en Marruecos, donde hizo una carrera fulgurante (llegó a ser el más joven general europeo, con 33 años). Como director de la Academia de Zaragoza (1928-1931), pretendió hacer del africanismo una doctrina militar española, al margen de las modernas teorías militares. El período republicano fue clave por las importantes labores que desempeñó y por la consolidación de su prestigio. De ahí, el liderazgo en la sublevación, que se vio acompañado por la suerte de que sus rivales (Sanjurjo, Goded, Mola) murieron o fracasaron.
Franco no tenía preparación técnica para una guerra en territorio peninsular, pero fue aprendiendo sobre la marcha, como mostró la exitosa campaña del Norte y la división en dos partes de la zona republicana. Ello fue compatible con sonados errores estratégicos, como la campaña de Valencia (abril-julio 1938). Bolaños considera un acierto la aceptación de dar la batalla en el Ebro hasta sus últimas consecuencias, mientras que reduce la valoración de la campaña de Cataluña a «una simple persecución de un enemigo en retirada». En definitiva, «el resultado final de esta dinámica fue un militar solvente, no brillante en ninguno de los cuatro aspectos que definen esta profesión, pero sí con un fuerte liderazgo y una capacidad estratégica y operacional suficientes para vencer rotundamente en la Guerra Civil». Y finaliza asumiendo las palabras de Lisa Lines: «admitir el éxito de Franco como líder militar no es aplaudir sus métodos o su legado».
Se colige por todo lo dicho que Bolaños intenta mantener a lo largo de todo el libro el tono más frío y neutral posible. Aun así, tratándose de la figura de Franco, el perfil que traza, aun no entrando en los asuntos más polémicos, no convencerá a todos, a unos por exceso y a otros por defecto. Es indudable, por otra parte, que ello conlleva algunas limitaciones, como ya antes se apuntó. Así, los más beligerantes –en uno y oro sentido– echarán de menos que no aborde una de las polémicas recurrentes de los últimos tiempos: si Franco alargó o no conscientemente la guerra con el propósito de hacer una limpieza de la retaguardia. Lo más interesante, desde mi punto de vista, es que ello incide en el aspecto cardinal que señalé al principio, la dificultad de deslindar lo puramente militar de las decisiones políticas. Se puede, claro, presentar un retrato de Franco como general en jefe del bando que gana la Guerra Civil, pero siempre será un retrato que palidece ante el líder de una insurrección con fines definidos: desde el 17 de julio, más que general, Franco fue Generalísimo o Caudillo por la gracia de Dios. No es lo mismo.
Noticias de Cultura: Última hora de hoy en THE OBJECTIVE