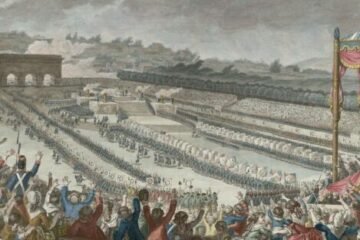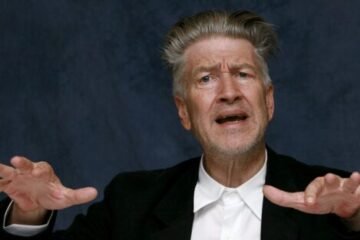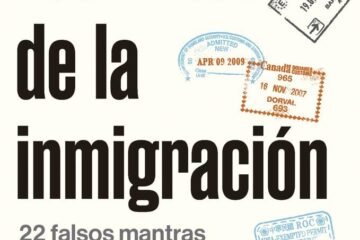Gustavo Petro, presidente de Colombia, que perteneció al Movimiento 19 de abril, considerado por muchos como un grupo terrorista de los años 70, dijo en la celebración por los 500 años de la ciudad de Santa Marta que los españoles habían cometido allí «genocidio». Desconozco si Petro sabe historia. Lo que parece evidente es que habla así para conseguir un impacto político en Colombia y ganar rédito entre la izquierda fanática e ignorante.
A estas alturas del siglo XXI existen muchos historiadores hispanoamericanos que se han quitado el lastre de la mitología nacionalista de sus países, y que han ido a las evidencias históricas. Uno de ellos, por ejemplo, es el mexicano Fernando Cervantes, que en su libro Conquistadores: una historia diferente, de 2021, demuestra que la conquista la hicieron fundamentalmente los indígenas por mera cuestión numérica y de la realidad política del continente. En ningún caso, dice Fernando Cervantes, hubo genocidio, porque eso es cuando una raza mata a otra raza.
Lo que hubo fueron masacres típicas de las guerras en las que participaron abrumadoramente indígenas. Unos indígenas, además, que no tenían la conciencia de pertenecer a un mismo colectivo, ni cultural, ni lingüístico. Lo mismo pasa cuando dicen que impusieron el cristianismo a la fuerza. Era imposible. ¿Cómo hacerlo si poblaciones como la de México tenía 20 millones de habitantes y los españoles eran mil soldados con doce frailes? Del mismo modo cuando se habla del saqueo del oro y de la plata. En la América prehispánica esos metales no tenían valor comercial y, además, hasta bien entrado el siglo XVIII la mayoría de la riqueza se quedó en América para la construcción de un nuevo mundo equiparable al que existía en Europa.
Cuando en 1636 se inauguró Harvard, en la colonia británica de Massachusetts, como la primera universidad de Norteamérica, la América española ya contaba con diez instituciones de educación superior. Ni Portugal en Brasil, ni Francia ni Holanda en sus respectivos territorios coloniales impulsaron universidades. La diferencia fundamental del modelo español radica en su visión: un sistema educativo completo, de corte europeo, diseñado para nativos, criollos y españoles residentes en América.
Este enfoque tenía sus raíces en el pensamiento de Alfonso X el Sabio, quien en las Siete Partidas estableció un sistema jurídico universitario con niveles diferenciados de estudio. De ahí surgieron universidades generales, oficiales o mayores, y otras particulares, menores o privadas. Cada centro requería una autorización real o bula pontificia, y la mayoría disponía de ambas. Las universidades generales dependían del Patronato Real y recibían fondos públicos, mientras que las privadas eran sostenidas por órdenes religiosas.
Las universidades americanas replicaron el modelo de las de Salamanca, Valladolid o Alcalá de Henares, estructurando facultades mayores para Derecho, Teología y Medicina, y menores para Artes y Filosofía. Algunas incluían cátedras de lenguas indígenas, requisito para los religiosos docentes en el Nuevo Mundo.
La rigurosa regulación académica y el control del acceso al profesorado convirtieron a estos centros en equivalentes de sus pares europeos, destacándose especialmente los de Lima y México. La primera universidad americana fue la de Santo Domingo en 1538, seguida de 22 más hasta el siglo XVIII. En Filipinas, se fundaron dos, incluida la de Santo Tomás en Manila, que aún funciona.
De todas las disciplinas, la medicina se convirtió en la más avanzada en comparación con los modelos coloniales británicos, donde primaba la práctica clínica. En cambio, en América española la medicina estaba estructurada según estándares metropolitanos. La cátedra de Prima de Medicina, fundada por Alfonso X en 1252 en Salamanca, sirvió de base para enseñar anatomía, método y vísperas en las Indias.
Desde 1503, los Reyes Católicos ordenaron la construcción de hospitales en cada pueblo, sin distinción entre cristianos e indígenas. La legislación de 1541 reforzó esta directiva, estableciendo hospitales urbanos para dolencias comunes y ubicando los de enfermedades contagiosas fuera de los núcleos poblacionales.
Más allá de la motivación religiosa, esta política reflejaba el auge de la ciencia y cultura española del siglo XVI. Entre 1500 y 1550 se erigieron 25 hospitales grandes y muchos pequeños. Para evitar el ejercicio ilegal de la medicina y el uso de prácticas chamánicas, en 1563 se exigió título universitario y dos años de prácticas. En 1570 se creó el Protomedicato, que habilitaba a los médicos graduados en América para ejercer.
Las universidades mayores proliferaron en cátedras médicas, impulsando el desarrollo urbano y el surgimiento de una clase media ilustrada. Aunque el terremoto de 1564 destruyó los hospitales de Santo Domingo, la red hospitalaria creció con la población, sin distinciones sociales o étnicas.
El Hospital de Jesús, fundado en Ciudad de México por Hernán Cortés en 1524, ejemplifica esta historia. Sufragado por donaciones y rentas heredadas del propio conquistador, sobrevivió a epidemias devastadoras como las de cocoliztli en 1545 y 1576, y aún sigue en funcionamiento, conservando los restos de Cortés.
En América española se distinguía entre médicos (españoles y criollos) y cirujanos (indios y pardos). Aunque Carlos II intentó aplicar requisitos de «limpieza de sangre» en 1698, estos se eludían fácilmente. Felipe V rechazó propuestas discriminatorias, como las de médicos limeños que pretendían excluir a los mulatos. Aun así, la discriminación persistía, aunque figuras como Valdés, pardo, y Unanue, criollo, alcanzaron rangos elevados como médicos de cámara.
México y Cuba lideraron la construcción hospitalaria. En Nueva España se fundaron 210 hospitales en el siglo XVI; en Cuba, 135 durante el siglo XIX. No importaba el número de habitantes, sino su dispersión y la necesidad de atención sanitaria, llegando incluso a existir estudios médicos sin alumnos, como en Guatemala.
Las cifras hablan por sí solas: 150.000 licenciados salieron de universidades americanas entre el siglo XVI y la independencia. Solo a finales del XVI entraron unos 30.000 libros en Nueva España. La calidad académica de sus instituciones colocó a Ciudad de México y Lima al nivel de grandes ciudades europeas, y el legado cultural, científico y económico español superó al de cualquier otro imperio moderno o contemporáneo. Esto en cuanto a aspectos universitarios y hospitalarios, porque hubo muchos más que trataremos en otras entregas.
Una paradoja final: muchas de las figuras clave en los procesos independentistas se formaron en estas universidades impulsadas por España. Hablamos de Bernardo O’Higgins, que estudió en San Marcos de Lima, de Francisco de Paula Santander en Santo Tomás de Aquino (Bogotá), de José de Sucre, que lo hizo en la Escuela de Ingenieros, o de Francisco de Miranda, estudiante en Santa Rosa. El único que no tuvo trayectoria universitaria fue Simón Bolívar, quien apenas pasó por la escuela pública de Caracas, y del que hablaremos otro día.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a comercial@theobjective.com]
Gustavo Petro, presidente de Colombia, que perteneció al Movimiento 19 de abril, considerado por muchos como un grupo terrorista de los años 70, dijo en la
Gustavo Petro, presidente de Colombia, que perteneció al Movimiento 19 de abril, considerado por muchos como un grupo terrorista de los años 70, dijo en la celebración por los 500 años de la ciudad de Santa Marta que los españoles habían cometido allí «genocidio». Desconozco si Petro sabe historia. Lo que parece evidente es que habla así para conseguir un impacto político en Colombia y ganar rédito entre la izquierda fanática e ignorante.
A estas alturas del siglo XXI existen muchos historiadores hispanoamericanos que se han quitado el lastre de la mitología nacionalista de sus países, y que han ido a las evidencias históricas. Uno de ellos, por ejemplo, es el mexicano Fernando Cervantes, que en su libro Conquistadores: una historia diferente, de 2021, demuestra que la conquista la hicieron fundamentalmente los indígenas por mera cuestión numérica y de la realidad política del continente. En ningún caso, dice Fernando Cervantes, hubo genocidio, porque eso es cuando una raza mata a otra raza.
Lo que hubo fueron masacres típicas de las guerras en las que participaron abrumadoramente indígenas. Unos indígenas, además, que no tenían la conciencia de pertenecer a un mismo colectivo, ni cultural, ni lingüístico. Lo mismo pasa cuando dicen que impusieron el cristianismo a la fuerza. Era imposible. ¿Cómo hacerlo si poblaciones como la de México tenía 20 millones de habitantes y los españoles eran mil soldados con doce frailes? Del mismo modo cuando se habla del saqueo del oro y de la plata. En la América prehispánica esos metales no tenían valor comercial y, además, hasta bien entrado el siglo XVIII la mayoría de la riqueza se quedó en América para la construcción de un nuevo mundo equiparable al que existía en Europa.
Cuando en 1636 se inauguró Harvard, en la colonia británica de Massachusetts, como la primera universidad de Norteamérica, la América española ya contaba con diez instituciones de educación superior. Ni Portugal en Brasil, ni Francia ni Holanda en sus respectivos territorios coloniales impulsaron universidades. La diferencia fundamental del modelo español radica en su visión: un sistema educativo completo, de corte europeo, diseñado para nativos, criollos y españoles residentes en América.
Este enfoque tenía sus raíces en el pensamiento de Alfonso X el Sabio, quien en las Siete Partidas estableció un sistema jurídico universitario con niveles diferenciados de estudio. De ahí surgieron universidades generales, oficiales o mayores, y otras particulares, menores o privadas. Cada centro requería una autorización real o bula pontificia, y la mayoría disponía de ambas. Las universidades generales dependían del Patronato Real y recibían fondos públicos, mientras que las privadas eran sostenidas por órdenes religiosas.
Las universidades americanas replicaron el modelo de las de Salamanca, Valladolid o Alcalá de Henares, estructurando facultades mayores para Derecho, Teología y Medicina, y menores para Artes y Filosofía. Algunas incluían cátedras de lenguas indígenas, requisito para los religiosos docentes en el Nuevo Mundo.
La rigurosa regulación académica y el control del acceso al profesorado convirtieron a estos centros en equivalentes de sus pares europeos, destacándose especialmente los de Lima y México. La primera universidad americana fue la de Santo Domingo en 1538, seguida de 22 más hasta el siglo XVIII. En Filipinas, se fundaron dos, incluida la de Santo Tomás en Manila, que aún funciona.
De todas las disciplinas, la medicina se convirtió en la más avanzada en comparación con los modelos coloniales británicos, donde primaba la práctica clínica. En cambio, en América española la medicina estaba estructurada según estándares metropolitanos. La cátedra de Prima de Medicina, fundada por Alfonso X en 1252 en Salamanca, sirvió de base para enseñar anatomía, método y vísperas en las Indias.
Desde 1503, los Reyes Católicos ordenaron la construcción de hospitales en cada pueblo, sin distinción entre cristianos e indígenas. La legislación de 1541 reforzó esta directiva, estableciendo hospitales urbanos para dolencias comunes y ubicando los de enfermedades contagiosas fuera de los núcleos poblacionales.
Más allá de la motivación religiosa, esta política reflejaba el auge de la ciencia y cultura española del siglo XVI. Entre 1500 y 1550 se erigieron 25 hospitales grandes y muchos pequeños. Para evitar el ejercicio ilegal de la medicina y el uso de prácticas chamánicas, en 1563 se exigió título universitario y dos años de prácticas. En 1570 se creó el Protomedicato, que habilitaba a los médicos graduados en América para ejercer.
Las universidades mayores proliferaron en cátedras médicas, impulsando el desarrollo urbano y el surgimiento de una clase media ilustrada. Aunque el terremoto de 1564 destruyó los hospitales de Santo Domingo, la red hospitalaria creció con la población, sin distinciones sociales o étnicas.
El Hospital de Jesús, fundado en Ciudad de México por Hernán Cortés en 1524, ejemplifica esta historia. Sufragado por donaciones y rentas heredadas del propio conquistador, sobrevivió a epidemias devastadoras como las de cocoliztli en 1545 y 1576, y aún sigue en funcionamiento, conservando los restos de Cortés.
En América española se distinguía entre médicos (españoles y criollos) y cirujanos (indios y pardos). Aunque Carlos II intentó aplicar requisitos de «limpieza de sangre» en 1698, estos se eludían fácilmente. Felipe V rechazó propuestas discriminatorias, como las de médicos limeños que pretendían excluir a los mulatos. Aun así, la discriminación persistía, aunque figuras como Valdés, pardo, y Unanue, criollo, alcanzaron rangos elevados como médicos de cámara.
México y Cuba lideraron la construcción hospitalaria. En Nueva España se fundaron 210 hospitales en el siglo XVI; en Cuba, 135 durante el siglo XIX. No importaba el número de habitantes, sino su dispersión y la necesidad de atención sanitaria, llegando incluso a existir estudios médicos sin alumnos, como en Guatemala.
Las cifras hablan por sí solas: 150.000 licenciados salieron de universidades americanas entre el siglo XVI y la independencia. Solo a finales del XVI entraron unos 30.000 libros en Nueva España. La calidad académica de sus instituciones colocó a Ciudad de México y Lima al nivel de grandes ciudades europeas, y el legado cultural, científico y económico español superó al de cualquier otro imperio moderno o contemporáneo. Esto en cuanto a aspectos universitarios y hospitalarios, porque hubo muchos más que trataremos en otras entregas.
Una paradoja final: muchas de las figuras clave en los procesos independentistas se formaron en estas universidades impulsadas por España. Hablamos de Bernardo O’Higgins, que estudió en San Marcos de Lima, de Francisco de Paula Santander en Santo Tomás de Aquino (Bogotá), de José de Sucre, que lo hizo en la Escuela de Ingenieros, o de Francisco de Miranda, estudiante en Santa Rosa. El único que no tuvo trayectoria universitaria fue Simón Bolívar, quien apenas pasó por la escuela pública de Caracas, y del que hablaremos otro día.
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]
Noticias de Cultura: Última hora de hoy en THE OBJECTIVE