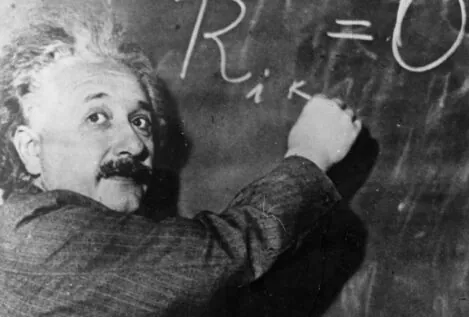Una editorial literaria prestigiosa, El Acantilado, publica el libro de Georg von Wallwitz, «Caballeros, esto no es una casa de baños» . Cómo un matemático cambió el siglo XX, de matemáticas o, si se quiere, de matemático, ya que es una biografía (o así) del alemán David Hilbert (1862-1943), el mayor matemático de su tiempo junto con el francés Henri Poincaré (1854-1912 ). Suele decirse que fueron los últimos matemáticos universales, en el sentido de que hicieron contribuciones fundamentales en muchas ramas de esa ciencia.
El «o así» no es un homenaje a Baroja, sino una manera de decir que en el libro se toma más bien como justificadísimo pretexto a Hilbert y su Gotinga para hacer historia social, muy legible y nada técnica de las dos importantísimas ramas de la Física surgidas en buena parte esa ciudad alemana, entre, digamos 1905 y 1930: la Teoría de la Relatividad y la Mecánica Cuántica. Einstein visita Gotinga y vive en su casa, von Neumann escribe la nueva ciencia en términos de los espacios de Hilbert, casi todos los grandes de la cuántica viven o pasan por allí.
El autor no es un historiador profesional, sino un gestor de fondos (!), un diletante como dice él mismo, que narra con soltura y seriedad episodios complicados y sabe presentar a los personajes; en particular, aprovecha muy bien las a veces envenenadas cartas.
El autor tiene razón cuando dice: «Tampoco es casual que buena parte de los físicos que más tarde crearon la bomba atómica se conocieran en la década de 1920 en la Gotinga de Hilbert». Resulta mucho más exagerado en cambio decir que «muchas de las herramientas técnicas que utilizamos a diario, como, por ejemplo, los ordenadores, se basaron en sus estudios». En cuanto al contenido dice: «Por eso, en este libro no se abordan contenidos concretos, no tendría sentido».
Igualmente parece haberse seguido la indicación de Stephen Hawking sobre lo nocivo de incluir fórmulas: no hay una sola. Y uno de los pocos números que salen está mal escrito, no es 4 x 1018 sino 4 elevado a la potencia 1018. Las vidas de los matemáticos han sido siempre mucho más grises y desvaídas que las de los aventureros o los grandes hombres de la historia, de Alejandro Magno a Napoleón, Churchill o De Gaulle. Incluso de artistas como Leonardo o Miguel Ángel, o literatos como Villon, Lord Byron o Victor Hugo. Hasta se ha dudado de que alguno haya tenido vida. E. M. Forster dice en su guía de Alejandría que Euclides, más que un hombre, fue una rama del saber. La excepción es el joven revolucionario Evariste Galois (1811-1832 y no 1802-1832 como ese dice en el libro) con su absurda muerte en un turbio duelo.
Carrera atípica
Euler, Cauchy, Gauss o Weierstrass tuvieron vidas largas y gloriosas sin nada muy llamativo en ellas. Abel y Riemann murieron de la enfermedad del siglo, la tisis, como Keats, Novalis, Chopin o la Violetta Valéry cantada maravillosamente hace unos días en el Real por Nadine Sierra, pero pocos saben de ellos. La biografía de un matemático consiste en general en la narración de una carrera académica un tanto convencional más la exposición más o menos técnica de sus logros científicos. A veces salen a relucir las manías de alguno, como la de Cauchy con el catolicismo o la de Hardy por el cricket.
Hilbert tuvo una vida convencional como ciudadano, pero un tanto atípica como matemático. Se le compara a veces con el otro gran matemático del periodo, Poincaré, que escribió mucho y de manera continuada sobre matemáticas (y física) no siempre con rigor, pero sí con una originalidad que le llevó incluso a crear ramas como la topología algebraica. Hilbert era otra cosa, trabajaba durante ciertos periodos sobre algo -invariantes, fundamentación de la geometría, ecuaciones integrales, teoría de números- que después abandonaba más o menos, y en sus últimos 20 años se ocupó sólo de problemas de lógica y fundamentos de la matemática; y al final, de nada. Se interesó asimismo por la física, pero de un modo muy alejado del de Poincaré. Algo así como Schumann, salvando las enormes distancias. El autor pretende sintetizar la relación entre ellos diciendo que «Poincaré pensaba como un artista, Hilbert como un jurista».
En ese sentido, hay una inmensa desproporción entre el espacio dedicado a los trabajos matemáticos de Hilbert y las consideraciones culturales y filosóficas relativas a la lógica, los fundamentos y sus consecuencias. Se dedica una sola página (la 109) a las ecuaciones integrales y media a un importantísimo artículo sobre teoría de números de 400 páginas y, en cambio, a Leibniz unas 20 como precursor del cálculo lógico y la lógica formal de hace un siglo, y se dice que su proyecto «coincide en lo fundamental con el programa de Hilbert».
David Hilbert nace en Könisberg en 1862, de padre juez, y el nombre David no viene el judaísmo sino de raíces familiares. Es la ciudad de Kant pero también la del «problema de los puentes de Könisberg», resuelto por Euler en lo que se considera uno de los vagidos de la topología. Hace allí carrera con dos amigos judíos, Hurwitz y Minkowski y en 1935 da el gran salto cuando le ofrecen una cátedra en la Universidad de Gotinga, la de Gauss, Dirichlet y Riemann, el centro del mundo matemático. Allí convive con el poderoso Félix Klein (1864-1925) y su amigo Minkowski (1864-1909), que consigue hacer volver desde Zúrich. Y allí permaneció casi 50 años hasta su muerte, patriarca reconocido universalmente, que va declinando poco a poco y limitando su campo de actividad a la lógica y los fundamentos de la matemática, y en los últimos años a nada de nada.
23 problemas
Uno de sus logros más importantes es la reconsideración desde un punto de vista moderno de los Elementos de Euclides en los Fundamentos de la Geometría de 1899, que sientan las bases de la axiomática moderna tan importante en el siglo XX.
Otro de sus momentos de gloria fue su conferencia plenaria en el Congreso Mundial de Matemáticos (¡no Matemáticas!) de París en 1900, coincidiendo con la Exposición Universal, de la que se habla en el libro. En esa conferencia hace algo inusual, que es presentar una lista de 23 problemas (de dificultad muy variable, hemos de decir) que habrían de ser importantes para el desarrollo de la matemática. El más importante de ellos es el de la llamada Hipótesis de Riemann, hoy día el problema abierto más importante de la matemática.
En lo personal, tuvo una vida convencional y tranquila, en un matrimonio cuya mujer le sobrevivió, con un único hijo con serios problemas psicológicos. Norbert Wiener, que también pasó por Gotinga, le recuerda como un campesino típico prusiano, apacible y humilde pero consciente de su valía. No firmó el manifiesto patriótico de 1914 (sí lo hizo Thomas Mann) y mantuvo siempre posturas moderadas en estos terrenos. Intentó ayudar a los colegas perseguidos por el nazismo, varios de cuales como Hermann Weyl (1885-1955), Max Born (1882-1970) y Richard Courant (1888-1972) hubieron de exiliarse. Weyl merece mención especial, fue uno de los grandes matemáticos y físicos de la época y sucedió a Hilbert en 1930 para exiliarse a Princeton poco después. Estuvo en España invitado y (como con Einstein) se habló de que pudiera quedarse, pero no resultó nada.
El caso más importante, y del que viene el título del libro, es el de Emmy Noether (1882-1935), mujer además de judía. Hija de un matemático importante, consiguió acceder a la universidad, algo entonces bien difícil, y llamar la atención en Gotinga no sólo de Weyl sino también de Hilbert, que la protegió tanto como pudo. Poco agraciada, con gafas de gruesos cristales, mala expositora, atraía sin embargo a un grupo fiel de alumnos que la seguían incluso a la buhardilla donde daba clase una vez expulsada de la universidad. Curiosamente en el texto de protesta de sus alumnos por dicha expulsión puede leerse algo tan peregrino como: «No es casual que todos sus alumnos sean arios (sic) : existe una relación evidente entre la naturaleza abstracta de las matemáticas y el pensamiento de nuestro pueblo».
Relación con Einstein
Hilbert defendió inútilmente su candidatura para la habilitación para la Universidad de Gotinga, que fue rechazada, y allí pronunció la frase que da título al libro. Por cierto, el subtítulo español no figura en el original. Pudo exiliarse en los Estados Unidos, donde encontró trabajo, pero no en una universidad, sino un college (el mejor, eso sí) de chicas, Bryn Mawr. Por cierto que allí acabó también el filósofo español José Ferrater Mora años después.
Hilbert tuvo mucho que ver con el desarrollo de la Teoría de la Relatividad, algo bastante desconocido del gran público. Durante mucho tiempo colaboró, compitió, discutió (a veces de forma muy ácida por parte de Einstein), pero al final hubo arreglo diplomático. No hará falta señalar la enorme distancia entre sus puntos de vista.
El autor expone estas cuestiones con tacto, amenidad y un amplio conocimiento del entorno cultural asociado: cita a Musil (hubiera podido mencionar también a Broch), Oppenheimer lee a Proust para reanimarse… Se mueve con soltura entre tantos nombres: Lorentz, Poincaré, Minkowski, Born.
Y algo parecido sucede con la Mecánica Cuántica, esa misteriosa teoría nacida en Gotinga, con no pocas contribuciones trascendentes a una materia especialmente contraintuitiva y sorprendente: Heisenberg, Schrödinger, Pauli, Dirac, Sommerfeld, todos ligados en algún momento y de alguna forma con la universidad y, sobre todo, John von Neumann (1903-1957), al que no se olvida de sacar también exponiendo la teoría de juegos que desarrollará más tarde en Princeton en los 40, que escribe muy joven el importantísimo Fundamentos matemáticos de la Mecánica Cuántica (1932) donde expone de manera rigurosa y sistemática la teoría de los espacios de Hilbert.
Mínima presencia española
El libro termina con la materia más lejana y distante, la relativa a la lógica formal y la crisis de los fundamentos de la matemática de hacia 1890-1930 que fueron sus últimas preocupaciones intelectuales, y donde da importancia a los marginados Georg Cantor (1845-1918), -«La esencia de las matemáticas es su libertad»-, y sobre todo Gottlob Frege (1848-1925), y al un tanto excéntrico L. E. J. Brouwer (1881- 1966), y su Intuicionismo.
Y tuvo que ser en Könisberg, en su ciudad, donde un jovencísimo Kurt Gödel (1906-1978) expusiera en un congreso en 1930 sus ideas sobre la prueba de un teorema de incompletitud de la aritmética; se dice que von Neumann fue el único de los presentes en entenderlo, y hasta que él había tenido antes la misma idea. Teorema que, por lo menos según algunos, venía a arruinar las esperanzas del programa de Hilbert.
Tan sólo una presencia española en el libro, en la página 177 se dice que Weyl «mantenía un matrimonio muy abierto con la traductora al alemán de las obras de Ortega y Gasset». (La correspondencia ha sido publicada, G. Mäertens (ed. Correspondencia: José Ortega y Gasset y Helene Weyl, B. Nueva/ Fundación Ortega y Gasset). Algunos viejos nos acordamos de la traducción de los Elementos de lógica teórica (1928), de Hilbert y Ackermann por Victor Zavala en 1962.
Una buena traducción, sin erratas. Falta, como casi siempre, un índice de nombres. Un libro muy cuidado, hábil, para el amante de la cultura en sentido amplio. Los interesados por la matemática de Hilbert, si los hubiere, deberán buscar la biografía de Constance Reid.
Una editorial literaria prestigiosa, El Acantilado, publica el libro de Georg von Wallwitz, «Caballeros, esto no es una casa de baños» . Cómo un matemático cambió
Una editorial literaria prestigiosa, El Acantilado, publica el libro de Georg von Wallwitz, «Caballeros, esto no es una casa de baños» . Cómo un matemático cambió el siglo XX, de matemáticas o, si se quiere, de matemático, ya que es una biografía (o así) del alemán David Hilbert (1862-1943), el mayor matemático de su tiempo junto con el francés Henri Poincaré (1854-1912 ). Suele decirse que fueron los últimos matemáticos universales, en el sentido de que hicieron contribuciones fundamentales en muchas ramas de esa ciencia.
El «o así» no es un homenaje a Baroja, sino una manera de decir que en el libro se toma más bien como justificadísimo pretexto a Hilbert y su Gotinga para hacer historia social, muy legible y nada técnica de las dos importantísimas ramas de la Física surgidas en buena parte esa ciudad alemana, entre, digamos 1905 y 1930: la Teoría de la Relatividad y la Mecánica Cuántica. Einstein visita Gotinga y vive en su casa, von Neumann escribe la nueva ciencia en términos de los espacios de Hilbert, casi todos los grandes de la cuántica viven o pasan por allí.
El autor no es un historiador profesional, sino un gestor de fondos (!), un diletante como dice él mismo, que narra con soltura y seriedad episodios complicados y sabe presentar a los personajes; en particular, aprovecha muy bien las a veces envenenadas cartas.
El autor tiene razón cuando dice: «Tampoco es casual que buena parte de los físicos que más tarde crearon la bomba atómica se conocieran en la década de 1920 en la Gotinga de Hilbert». Resulta mucho más exagerado en cambio decir que «muchas de las herramientas técnicas que utilizamos a diario, como, por ejemplo, los ordenadores, se basaron en sus estudios». En cuanto al contenido dice: «Por eso, en este libro no se abordan contenidos concretos, no tendría sentido».
Igualmente parece haberse seguido la indicación de Stephen Hawking sobre lo nocivo de incluir fórmulas: no hay una sola. Y uno de los pocos números que salen está mal escrito, no es 4 x 1018 sino 4 elevado a la potencia 1018. Las vidas de los matemáticos han sido siempre mucho más grises y desvaídas que las de los aventureros o los grandes hombres de la historia, de Alejandro Magno a Napoleón, Churchill o De Gaulle. Incluso de artistas como Leonardo o Miguel Ángel, o literatos como Villon, Lord Byron o Victor Hugo. Hasta se ha dudado de que alguno haya tenido vida. E. M. Forster dice en su guía de Alejandría que Euclides, más que un hombre, fue una rama del saber. La excepción es el joven revolucionario Evariste Galois (1811-1832 y no 1802-1832 como ese dice en el libro) con su absurda muerte en un turbio duelo.
Euler, Cauchy, Gauss o Weierstrass tuvieron vidas largas y gloriosas sin nada muy llamativo en ellas. Abel y Riemann murieron de la enfermedad del siglo, la tisis, como Keats, Novalis, Chopin o la Violetta Valéry cantada maravillosamente hace unos días en el Real por Nadine Sierra, pero pocos saben de ellos. La biografía de un matemático consiste en general en la narración de una carrera académica un tanto convencional más la exposición más o menos técnica de sus logros científicos. A veces salen a relucir las manías de alguno, como la de Cauchy con el catolicismo o la de Hardy por el cricket.
Hilbert tuvo una vida convencional como ciudadano, pero un tanto atípica como matemático. Se le compara a veces con el otro gran matemático del periodo, Poincaré, que escribió mucho y de manera continuada sobre matemáticas (y física) no siempre con rigor, pero sí con una originalidad que le llevó incluso a crear ramas como la topología algebraica. Hilbert era otra cosa, trabajaba durante ciertos periodos sobre algo -invariantes, fundamentación de la geometría, ecuaciones integrales, teoría de números- que después abandonaba más o menos, y en sus últimos 20 años se ocupó sólo de problemas de lógica y fundamentos de la matemática; y al final, de nada. Se interesó asimismo por la física, pero de un modo muy alejado del de Poincaré. Algo así como Schumann, salvando las enormes distancias. El autor pretende sintetizar la relación entre ellos diciendo que «Poincaré pensaba como un artista, Hilbert como un jurista».
En ese sentido, hay una inmensa desproporción entre el espacio dedicado a los trabajos matemáticos de Hilbert y las consideraciones culturales y filosóficas relativas a la lógica, los fundamentos y sus consecuencias. Se dedica una sola página (la 109) a las ecuaciones integrales y media a un importantísimo artículo sobre teoría de números de 400 páginas y, en cambio, a Leibniz unas 20 como precursor del cálculo lógico y la lógica formal de hace un siglo, y se dice que su proyecto «coincide en lo fundamental con el programa de Hilbert».
David Hilbert nace en Könisberg en 1862, de padre juez, y el nombre David no viene el judaísmo sino de raíces familiares. Es la ciudad de Kant pero también la del «problema de los puentes de Könisberg», resuelto por Euler en lo que se considera uno de los vagidos de la topología. Hace allí carrera con dos amigos judíos, Hurwitz y Minkowski y en 1935 da el gran salto cuando le ofrecen una cátedra en la Universidad de Gotinga, la de Gauss, Dirichlet y Riemann, el centro del mundo matemático. Allí convive con el poderoso Félix Klein (1864-1925) y su amigo Minkowski (1864-1909), que consigue hacer volver desde Zúrich. Y allí permaneció casi 50 años hasta su muerte, patriarca reconocido universalmente, que va declinando poco a poco y limitando su campo de actividad a la lógica y los fundamentos de la matemática, y en los últimos años a nada de nada.
Uno de sus logros más importantes es la reconsideración desde un punto de vista moderno de los Elementos de Euclides en los Fundamentos de la Geometría de 1899, que sientan las bases de la axiomática moderna tan importante en el siglo XX.
Otro de sus momentos de gloria fue su conferencia plenaria en el Congreso Mundial de Matemáticos (¡no Matemáticas!) de París en 1900, coincidiendo con la Exposición Universal, de la que se habla en el libro. En esa conferencia hace algo inusual, que es presentar una lista de 23 problemas (de dificultad muy variable, hemos de decir) que habrían de ser importantes para el desarrollo de la matemática. El más importante de ellos es el de la llamada Hipótesis de Riemann, hoy día el problema abierto más importante de la matemática.
En lo personal, tuvo una vida convencional y tranquila, en un matrimonio cuya mujer le sobrevivió, con un único hijo con serios problemas psicológicos. Norbert Wiener, que también pasó por Gotinga, le recuerda como un campesino típico prusiano, apacible y humilde pero consciente de su valía. No firmó el manifiesto patriótico de 1914 (sí lo hizo Thomas Mann) y mantuvo siempre posturas moderadas en estos terrenos. Intentó ayudar a los colegas perseguidos por el nazismo, varios de cuales como Hermann Weyl (1885-1955), Max Born (1882-1970) y Richard Courant (1888-1972) hubieron de exiliarse. Weyl merece mención especial, fue uno de los grandes matemáticos y físicos de la época y sucedió a Hilbert en 1930 para exiliarse a Princeton poco después. Estuvo en España invitado y (como con Einstein) se habló de que pudiera quedarse, pero no resultó nada.
El caso más importante, y del que viene el título del libro, es el de Emmy Noether (1882-1935), mujer además de judía. Hija de un matemático importante, consiguió acceder a la universidad, algo entonces bien difícil, y llamar la atención en Gotinga no sólo de Weyl sino también de Hilbert, que la protegió tanto como pudo. Poco agraciada, con gafas de gruesos cristales, mala expositora, atraía sin embargo a un grupo fiel de alumnos que la seguían incluso a la buhardilla donde daba clase una vez expulsada de la universidad. Curiosamente en el texto de protesta de sus alumnos por dicha expulsión puede leerse algo tan peregrino como: «No es casual que todos sus alumnos sean arios (sic) : existe una relación evidente entre la naturaleza abstracta de las matemáticas y el pensamiento de nuestro pueblo».
Hilbert defendió inútilmente su candidatura para la habilitación para la Universidad de Gotinga, que fue rechazada, y allí pronunció la frase que da título al libro. Por cierto, el subtítulo español no figura en el original. Pudo exiliarse en los Estados Unidos, donde encontró trabajo, pero no en una universidad, sino un college (el mejor, eso sí) de chicas, Bryn Mawr. Por cierto que allí acabó también el filósofo español José Ferrater Mora años después.
Hilbert tuvo mucho que ver con el desarrollo de la Teoría de la Relatividad, algo bastante desconocido del gran público. Durante mucho tiempo colaboró, compitió, discutió (a veces de forma muy ácida por parte de Einstein), pero al final hubo arreglo diplomático. No hará falta señalar la enorme distancia entre sus puntos de vista.
El autor expone estas cuestiones con tacto, amenidad y un amplio conocimiento del entorno cultural asociado: cita a Musil (hubiera podido mencionar también a Broch), Oppenheimer lee a Proust para reanimarse… Se mueve con soltura entre tantos nombres: Lorentz, Poincaré, Minkowski, Born.
Y algo parecido sucede con la Mecánica Cuántica, esa misteriosa teoría nacida en Gotinga, con no pocas contribuciones trascendentes a una materia especialmente contraintuitiva y sorprendente: Heisenberg, Schrödinger, Pauli, Dirac, Sommerfeld, todos ligados en algún momento y de alguna forma con la universidad y, sobre todo, John von Neumann (1903-1957), al que no se olvida de sacar también exponiendo la teoría de juegos que desarrollará más tarde en Princeton en los 40, que escribe muy joven el importantísimo Fundamentos matemáticos de la Mecánica Cuántica (1932) donde expone de manera rigurosa y sistemática la teoría de los espacios de Hilbert.
El libro termina con la materia más lejana y distante, la relativa a la lógica formal y la crisis de los fundamentos de la matemática de hacia 1890-1930 que fueron sus últimas preocupaciones intelectuales, y donde da importancia a los marginados Georg Cantor (1845-1918), -«La esencia de las matemáticas es su libertad»-, y sobre todo Gottlob Frege (1848-1925), y al un tanto excéntrico L. E. J. Brouwer (1881- 1966), y su Intuicionismo.
Y tuvo que ser en Könisberg, en su ciudad, donde un jovencísimo Kurt Gödel (1906-1978) expusiera en un congreso en 1930 sus ideas sobre la prueba de un teorema de incompletitud de la aritmética; se dice que von Neumann fue el único de los presentes en entenderlo, y hasta que él había tenido antes la misma idea. Teorema que, por lo menos según algunos, venía a arruinar las esperanzas del programa de Hilbert.
Tan sólo una presencia española en el libro, en la página 177 se dice que Weyl «mantenía un matrimonio muy abierto con la traductora al alemán de las obras de Ortega y Gasset». (La correspondencia ha sido publicada, G. Mäertens (ed. Correspondencia: José Ortega y Gasset y Helene Weyl, B. Nueva/ Fundación Ortega y Gasset). Algunos viejos nos acordamos de la traducción de los Elementos de lógica teórica (1928), de Hilbert y Ackermann por Victor Zavala en 1962.
Una buena traducción, sin erratas. Falta, como casi siempre, un índice de nombres. Un libro muy cuidado, hábil, para el amante de la cultura en sentido amplio. Los interesados por la matemática de Hilbert, si los hubiere, deberán buscar la biografía de Constance Reid.
Noticias de Cultura: Última hora de hoy en THE OBJECTIVE