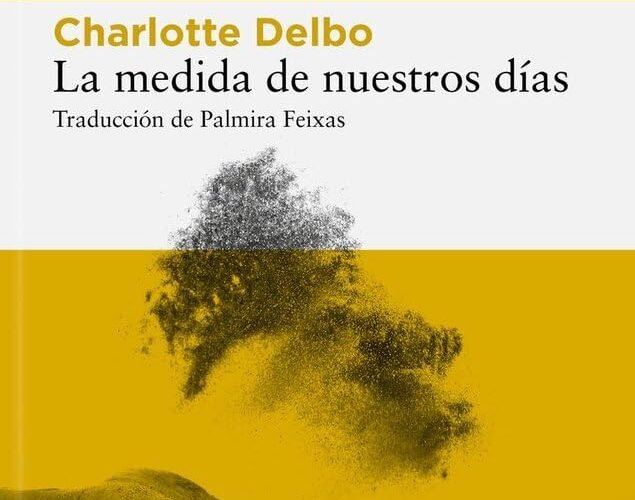¿Quién sufre en mayor medida las consecuencias de un conflicto bélico, la violencia o la barbarie de una situación terrible, quien perece en esta o quien, contemplando todo ello y aun sufriendo el desgarro en sus propias carnes, logra sobrevivir, pero cargando con esa vivencia para siempre? En términos más actuales: ¿quién es más víctima, la que muere o la que, viendo morir a familiares y allegados, con heridas físicas y psicológicas incurables, vuelve a la vida normal? Si la tortura atroz busca en la muerte la salida, cabe suponer que la negación de esta deviene el peor castigo.
Es un viejo debate, presente en la literatura y el pensamiento desde que tenemos conciencia del mal, o sea, desde siempre. El tema está presente, como es de sobra conocido, en la mitología clásica. Y no es mera teoría ni simples elucubraciones. Por eso, como bien sabemos, hallamos con frecuencia que se dirige la agresión, para hacerla más dañina, no contra el objetivo mismo de las iras sino contra sus seres más queridos, en el convencimiento de que no hay peor mal que el que se sufre –día tras día, año tras año–, no con la muerte, sino en la propia vida. En cualquier caso, sea infligido de modo deliberado o aleatorio, el sufrimiento persistente se configura como el mal por antonomasia.
Se acaba de publicar la versión española de La medida de nuestros días, de Charlotte Delbo (traducción de Palmira Feixas, Libros del Asteroide). Forma parte de un conjunto de obras que se agrupan bajo el título genérico de Auschwitz y después. El ciclo es una trilogía o una tetralogía, según se cuente o no la edición de un libro póstumo con sus notas y apuntes (La Mémoire et les jours, 2025, no traducida aún al español). Los dos primeros volúmenes son Ninguno de nosotros volverá (1965) y Un conocimiento inútil (1970). El tercero, el antes citado La medida…, data de 1971. El presente comentario se refiere básicamente a este último.
Charlotte Delbo (1913-1985) nació en Vigneux-sur-Seine, cerca de París, hija de emigrantes italianos. Muy joven, con 19 años, ingresó en las Juventudes Comunistas, organización en la que conoció al que pronto sería su marido, Georges Dudach. Muy activos ambos en la lucha contra la ocupación nazi, fueron detenidos por la policía francesa el 2 de marzo de 1942. Delbo vio por última vez a su esposo en la cárcel de La Santé el 23 de mayo, día en que fue fusilado. Fue trasladada a Auschwitz-Birkenau el 24 de enero del año siguiente en un convoy de 230 mujeres, de las que solo sobrevivirían 49.
Tras Auschwitz, y antes de la liberación, Delbo aún conocería otro universo concentracionario, el campo de Ravensbrück, desde comienzos de 1944 hasta abril de 1945. En total, pues, dos años y tres meses de infierno. Recluida en un sanatorio suizo, Delbo comenzó a escribir sus experiencias cuando el recuerdo estaba en carne viva. Sin embargo, no aparecerían editadas hasta mucho tiempo después, casi 20 años, un dato a tener en cuenta sobre la persistencia de una memoria desgarrada. En apariencia, reconstruyó su vida: desde 1947 trabajó para la ONU en Ginebra; tras 12 años en Suiza, regresó a París, donde fue asistente del filósofo Henri Lefebvre. Murió en 1985, a la edad de 72 años.
Persistencia del pasado
En síntesis, esquematizando mucho, podría decirse que el primer libro, Ninguno de nosotros volverá, se centra en la vida y la muerte en los campos de concentración. Un conocimiento inútil se ocupa del proceso de liberación material, que resulta no ser lo mismo que volver al mundo libre como si nada hubiera pasado. Y, en fin, este que nos ocupa, La medida de nuestros días, plantea la cuestión esencial desde mi punto de vista: decimos «Auschwitz ya es historia». Pero, ¿es realmente así? ¿Es solo historia? Después de Auschwitz, ¿qué?
La distinción que acabo de hacer entre los tres volúmenes es más aparente que real, pues hay una continuidad absoluta tanto en forma como en fondo. Por supuesto, La medida de nuestros días se entiende perfectamente sin los precedentes, tiene entidad por sí mismo y puede leerse por separado. Pero conviene que el lector sepa para encuadrar adecuadamente el contenido de este volumen que el anterior se cierra ya con lo que será aquí la cuestión recurrente. Basta este enunciado: «Plegaria a los vivos para perdonarles que están vivos». O estos versos: «cómo cómo / os haréis perdonar / por esos que están muertos».
Si creen que se trata de un libro en la línea conocida de los Primo Levi, Elie Wiesel o incluso Imre Kertész, desengáñense. La escritura de Delbo –su universo femenino- se diferencia claramente de ellos y tiene una impronta distinta, muy personal, que se refleja en múltiples elementos. Por lo pronto, lo primero que sorprende es el carácter fragmentario del texto, compuesto de capítulos cortos que llevan en la mayoría de los casos un nombre propio de mujer, como si cada una de ellas hablara en primera persona de sus experiencias. Cada uno de esos capítulos trata de ser autosuficiente, operando todos ellos como piezas de un conjunto –una orquesta- que interpretan con registros ligeramente distintos la misma partitura. Desde el punto de vista formal, prosa y verso se suceden y se entreveran sin que en ningún momento se pierda el aliento poético.
El contenido propiamente dicho aún presenta peculiaridades más acusadas. Lejos de pretender una objetividad descarnada, como suele ser habitual en la literatura concentracionaria, Delbo se sitúa de modo resuelto en el polo opuesto, una perspectiva de la conciencia, un yo torturado que se complace en la dimensión subjetiva, incluso cuando trata de asuntos capitales, como la vida y la muerte. Pues desde el mismo comienzo confiesa que «confundo a las muertas y las vivas». No es exactamente confusión, como el lector adivina, sino cuestionamiento de la vida: ¿qué es estar vivo? O, mejor aún, ¿cómo se recupera la vida? ¿Cómo puede vivir el que ya ha muerto?
Compañeras de cautiverio
Esas preguntas esenciales se extienden de inmediato: ¿qué se debe recordar? ¿Cómo pensar, incluso, cuando ya no quedan palabras? Las palabras no sirven, ni los recuerdos. La experiencia pasada deviene impenetrable para el mismo sujeto que la sufrió y, como diría el sofista Gorgias, aunque fuera cognoscible sería incomunicable. En el fondo subyace la distinción filosófica entre un conocimiento superficial o incluso falso –creer que se sabe- y el auténtico saber. La experiencia vivida es tan abisal que resulta inalcanzable no solo por las palabras sino por la comprensión convencional. Se puede decir «estuve en Auschwitz», pero no se puede comprender lo que eso significa.
Y, por encima de todo, se impone una perplejidad. ¿Cómo puedo estar viva?, se pregunta de modo recurrente. ¿Realmente es así? «No me siento viva (…) No estoy viva». El desconcierto desemboca de inmediato en culpa: y si estoy viva, si dicen que estoy viva, ¿por qué yo y las demás no? Cualquiera… (ahora siguen nombres propios de mujer, «Mounette, Viva, Sylviane, Rosie», porque Delbo habla casi siempre de sus compañeras de cautiverio). Cualquiera de ellas, piensa la superviviente, lo merecía más que yo. Por bondadosa, por fuerte, por débil…, da igual. ¿Cómo asumir que se regresa «si soy la única que regresa»?
Resulta curioso que ese sentimiento acendrado de culpabilidad por sobrevivir resulte compatible con el carácter lacerante de la vida a la que se reincorpora. ¿No es entonces vivir la mayor condena? Es como salir del infierno para desembocar en una nada absurda, «un presente sin realidad». Todo es falso. ¿Esto es la libertad que tanto ansiaba? ¿Esta soledad en la que el pasado, lejos de pasar, pesa cada vez más? He aquí la más cruel de las paradojas. En la «cotidianeidad recobrada» se acentúan más los vacíos, duele más la pérdida. Aquello, en efecto, fue una pesadilla, pero lo peor resulta ser que aquella pesadilla permanece para siempre. Está siempre presente, adherida al cuerpo, como una segunda piel. La vida está definitivamente rota y no se puede rehacer.
Delbo nos muestra, en definitiva, mediante una escritura hipnótica que hay atrocidades de las que no se vuelve, porque desbordan los contornos humanos. Y quien se empeña en volver, pese a todo, debe cargar con el peso de la culpa y, con ella, la de un pasado imborrable que desplaza a una realidad carente de sentido. En los relatos de otras víctimas de estos horrores suele asomar un destello de esperanza: dar testimonio para que no se repitan. Delbo no se hace ninguna ilusión al respecto. Quizá por ello conecte más con la sensibilidad actual.
¿Quién sufre en mayor medida las consecuencias de un conflicto bélico, la violencia o la barbarie de una situación terrible, quien perece en esta o quien,
¿Quién sufre en mayor medida las consecuencias de un conflicto bélico, la violencia o la barbarie de una situación terrible, quien perece en esta o quien, contemplando todo ello y aun sufriendo el desgarro en sus propias carnes, logra sobrevivir, pero cargando con esa vivencia para siempre? En términos más actuales: ¿quién es más víctima, la que muere o la que, viendo morir a familiares y allegados, con heridas físicas y psicológicas incurables, vuelve a la vida normal? Si la tortura atroz busca en la muerte la salida, cabe suponer que la negación de esta deviene el peor castigo.
Es un viejo debate, presente en la literatura y el pensamiento desde que tenemos conciencia del mal, o sea, desde siempre. El tema está presente, como es de sobra conocido, en la mitología clásica. Y no es mera teoría ni simples elucubraciones. Por eso, como bien sabemos, hallamos con frecuencia que se dirige la agresión, para hacerla más dañina, no contra el objetivo mismo de las iras sino contra sus seres más queridos, en el convencimiento de que no hay peor mal que el que se sufre –día tras día, año tras año–, no con la muerte, sino en la propia vida. En cualquier caso, sea infligido de modo deliberado o aleatorio, el sufrimiento persistente se configura como el mal por antonomasia.
Se acaba de publicar la versión española de La medida de nuestros días, de Charlotte Delbo (traducción de Palmira Feixas, Libros del Asteroide). Forma parte de un conjunto de obras que se agrupan bajo el título genérico de Auschwitz y después. El ciclo es una trilogía o una tetralogía, según se cuente o no la edición de un libro póstumo con sus notas y apuntes (La Mémoire et les jours, 2025, no traducida aún al español). Los dos primeros volúmenes son Ninguno de nosotros volverá (1965) y Un conocimiento inútil (1970). El tercero, el antes citado La medida…, data de 1971. El presente comentario se refiere básicamente a este último.
Charlotte Delbo (1913-1985) nació en Vigneux-sur-Seine, cerca de París, hija de emigrantes italianos. Muy joven, con 19 años, ingresó en las Juventudes Comunistas, organización en la que conoció al que pronto sería su marido, Georges Dudach. Muy activos ambos en la lucha contra la ocupación nazi, fueron detenidos por la policía francesa el 2 de marzo de 1942. Delbo vio por última vez a su esposo en la cárcel de La Santé el 23 de mayo, día en que fue fusilado. Fue trasladada a Auschwitz-Birkenau el 24 de enero del año siguiente en un convoy de 230 mujeres, de las que solo sobrevivirían 49.
Tras Auschwitz, y antes de la liberación, Delbo aún conocería otro universo concentracionario, el campo de Ravensbrück, desde comienzos de 1944 hasta abril de 1945. En total, pues, dos años y tres meses de infierno. Recluida en un sanatorio suizo, Delbo comenzó a escribir sus experiencias cuando el recuerdo estaba en carne viva. Sin embargo, no aparecerían editadas hasta mucho tiempo después, casi 20 años, un dato a tener en cuenta sobre la persistencia de una memoria desgarrada. En apariencia, reconstruyó su vida: desde 1947 trabajó para la ONU en Ginebra; tras 12 años en Suiza, regresó a París, donde fue asistente del filósofo Henri Lefebvre. Murió en 1985, a la edad de 72 años.
En síntesis, esquematizando mucho, podría decirse que el primer libro, Ninguno de nosotros volverá, se centra en la vida y la muerte en los campos de concentración. Un conocimiento inútil se ocupa del proceso de liberación material, que resulta no ser lo mismo que volver al mundo libre como si nada hubiera pasado. Y, en fin, este que nos ocupa, La medida de nuestros días, plantea la cuestión esencial desde mi punto de vista: decimos «Auschwitz ya es historia». Pero, ¿es realmente así? ¿Es solo historia? Después de Auschwitz, ¿qué?
La distinción que acabo de hacer entre los tres volúmenes es más aparente que real, pues hay una continuidad absoluta tanto en forma como en fondo. Por supuesto, La medida de nuestros días se entiende perfectamente sin los precedentes, tiene entidad por sí mismo y puede leerse por separado. Pero conviene que el lector sepa para encuadrar adecuadamente el contenido de este volumen que el anterior se cierra ya con lo que será aquí la cuestión recurrente. Basta este enunciado: «Plegaria a los vivos para perdonarles que están vivos». O estos versos: «cómo cómo / os haréis perdonar / por esos que están muertos».
Si creen que se trata de un libro en la línea conocida de los Primo Levi, Elie Wiesel o incluso Imre Kertész, desengáñense. La escritura de Delbo –su universo femenino- se diferencia claramente de ellos y tiene una impronta distinta, muy personal, que se refleja en múltiples elementos. Por lo pronto, lo primero que sorprende es el carácter fragmentario del texto, compuesto de capítulos cortos que llevan en la mayoría de los casos un nombre propio de mujer, como si cada una de ellas hablara en primera persona de sus experiencias. Cada uno de esos capítulos trata de ser autosuficiente, operando todos ellos como piezas de un conjunto –una orquesta- que interpretan con registros ligeramente distintos la misma partitura. Desde el punto de vista formal, prosa y verso se suceden y se entreveran sin que en ningún momento se pierda el aliento poético.
El contenido propiamente dicho aún presenta peculiaridades más acusadas. Lejos de pretender una objetividad descarnada, como suele ser habitual en la literatura concentracionaria, Delbo se sitúa de modo resuelto en el polo opuesto, una perspectiva de la conciencia, un yo torturado que se complace en la dimensión subjetiva, incluso cuando trata de asuntos capitales, como la vida y la muerte. Pues desde el mismo comienzo confiesa que «confundo a las muertas y las vivas». No es exactamente confusión, como el lector adivina, sino cuestionamiento de la vida: ¿qué es estar vivo? O, mejor aún, ¿cómo se recupera la vida? ¿Cómo puede vivir el que ya ha muerto?
Esas preguntas esenciales se extienden de inmediato: ¿qué se debe recordar? ¿Cómo pensar, incluso, cuando ya no quedan palabras? Las palabras no sirven, ni los recuerdos. La experiencia pasada deviene impenetrable para el mismo sujeto que la sufrió y, como diría el sofista Gorgias, aunque fuera cognoscible sería incomunicable. En el fondo subyace la distinción filosófica entre un conocimiento superficial o incluso falso –creer que se sabe- y el auténtico saber. La experiencia vivida es tan abisal que resulta inalcanzable no solo por las palabras sino por la comprensión convencional. Se puede decir «estuve en Auschwitz», pero no se puede comprender lo que eso significa.
Y, por encima de todo, se impone una perplejidad. ¿Cómo puedo estar viva?, se pregunta de modo recurrente. ¿Realmente es así? «No me siento viva (…) No estoy viva». El desconcierto desemboca de inmediato en culpa: y si estoy viva, si dicen que estoy viva, ¿por qué yo y las demás no? Cualquiera… (ahora siguen nombres propios de mujer, «Mounette, Viva, Sylviane, Rosie», porque Delbo habla casi siempre de sus compañeras de cautiverio). Cualquiera de ellas, piensa la superviviente, lo merecía más que yo. Por bondadosa, por fuerte, por débil…, da igual. ¿Cómo asumir que se regresa «si soy la única que regresa»?
Resulta curioso que ese sentimiento acendrado de culpabilidad por sobrevivir resulte compatible con el carácter lacerante de la vida a la que se reincorpora. ¿No es entonces vivir la mayor condena? Es como salir del infierno para desembocar en una nada absurda, «un presente sin realidad». Todo es falso. ¿Esto es la libertad que tanto ansiaba? ¿Esta soledad en la que el pasado, lejos de pasar, pesa cada vez más? He aquí la más cruel de las paradojas. En la «cotidianeidad recobrada» se acentúan más los vacíos, duele más la pérdida. Aquello, en efecto, fue una pesadilla, pero lo peor resulta ser que aquella pesadilla permanece para siempre. Está siempre presente, adherida al cuerpo, como una segunda piel. La vida está definitivamente rota y no se puede rehacer.
Delbo nos muestra, en definitiva, mediante una escritura hipnótica que hay atrocidades de las que no se vuelve, porque desbordan los contornos humanos. Y quien se empeña en volver, pese a todo, debe cargar con el peso de la culpa y, con ella, la de un pasado imborrable que desplaza a una realidad carente de sentido. En los relatos de otras víctimas de estos horrores suele asomar un destello de esperanza: dar testimonio para que no se repitan. Delbo no se hace ninguna ilusión al respecto. Quizá por ello conecte más con la sensibilidad actual.
Noticias de Cultura: Última hora de hoy en THE OBJECTIVE