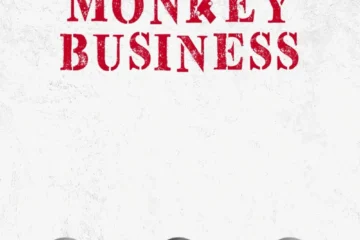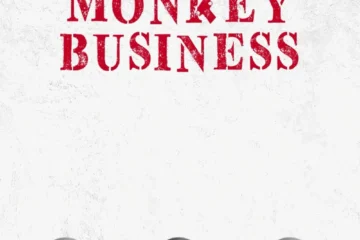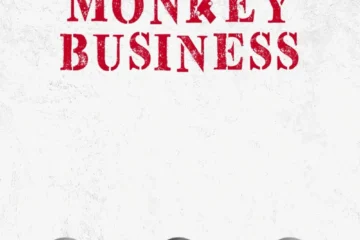«El espíritu y el arte nunca les toca en suerte a los vencedores, les toca a los perdedores», dijo en determinado momento el poeta alemán Gottfried Benn, citado por otro gran poeta recientemente desaparecido, el polaco Adam Zagajewski, en su espléndido libro de ensayos Solidaridad y soledad, aparecido en la editorial Acantilado, como el resto de su obra. Una obra dividida brillantemente entre prosa y poesía. Benn estaba entonces a punto de decepcionarse definitivamente del nacionalsocialismo y de refugiarse, como afirmaba Zagajewski, en «una forma aristocrática de emigrar». Es decir, en su carrera de médico.
Este volumen, Solidaridad y soledad, que se completaba con anteriores y no menos lúcidas recopilaciones de textos del gran autor polaco, como es el caso de Dos ciudades y En defensa del fervor, recogía ensayos escritos a comienzos de los años 80, en un momento entre «magnífico y lúgubre», como decía Zagajewski, cuando en Polonia «reinaba la tristeza» y cuando el Sindicato Solidaridad ya había sido socavado a través de una ley marcial, decretada en 1981. Una ley, tal y como recordaba este autor, que en una más de las paradojas constantes que se daban en esos países antes de la Caída del Muro, creó más cosas de las que intentaba destruir.
Desde el horror, o el absurdo azaroso de una vida sin cesar amenazada en situaciones de «esclavitud totalitaria», una mente alerta, dotada de innumerables registros, no solo los culturales, como la de Zagajewski, sabía, en cada momento, extraer instantáneas, colisiones y también vasos comunicantes que hablaban de muchas más cosas y lugares y que escapaban, una y otra vez, a lo trillado. Por ejemplo, en patéticas y ridículas escenificaciones del Partido Comunista, bajo una gran pancarta con la consigna del momento, un ojo sutil y crítico como el de este gran poeta desaparecido sabía distinguir ese tipo de categorías estéticas —como él afirmaba en uno de sus ensayos— «que separan a Eurípides de la pura comicidad de un Plauto».
En su extenso y magnífico ensayo Una muralla alta —dedicado en cierto modo a dar respuesta y reflexionar sobre otro célebre texto del checo Milan Kundera titulado Un Occidente secuestrado o la tragedia de Europa Central—, Zagajewski hablaba de esa permanente tensión que siempre se ha dado en todos los artistas, no solo en los poetas, entre «solidaridad» y «soledad». Es decir, ese difícil equilibrio entre vida exterior y colectiva, con la consiguiente necesidad de participar y ser actores políticos cuando el momento lo requiere; y, por otro lado, la exigencia íntima del artista de regresar sin cesar al origen espiritual de su obra. O como decía el mismo Zagajewski: «A la individualidad, soledad y poesía».
Poeta, narrador y ensayista, y uno de los mejores y más difundidos autores de nuestros días a nivel internacional, Adam Zagajewski nació en Lvov, en 1945. Lvov había sido la antigua capital de la Galitzia austrohúngara, zona que más tarde pasaría a ser botín de guerra y a incorporarse a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Con la caída de la URSS, la ciudad de Lvov se convertiría en territorio ucraniano. Muy pronto, con pocos meses de edad, como contaría en su magnífico volumen de prosas y ensayos Dos ciudades (que el poeta americano John Ashbery calificó de «libro extraordinario»), sería trasladado junto a su familia a la parte occidental de Polonia; que ya para siempre quedaría marcado en la memoria de todos ellos como un éxodo desgarrador, un destierro bíblico desde un enclave «extraordinariamente hermoso», cuna de escritores como Joseph Roth, Bruno Schulz, Józef Wittlin o Zbigniew Herbert, hasta la «fea ciudad industrial» de Gliwice.
«Pienso en los desterrados, en su sufrimiento. Pienso en mi padre, que mientras conservó la memoria coleccionó álbumes, libros y planos de Lvov», decía Adam Zagajewski en su último y emocionante libro de prosas publicado, Una leve exageración.
En este cautivador volumen estaban presentes de forma casi estelar los «guardianes de la memoria» de aquella bellísima ciudad natal abandonada a la fuerza. Muchos polacos tuvieron que abandonar Lvov tras la guerra. Su familia, perteneciente a la intelligentsia, encabezada por la figura cálida e irónica de su padre Tadeusz Zagajewski, ingeniero y catedrático, pasó a formar parte de una nostálgica y poco asimilada comunidad de desterrados en Silesia.
Una comunidad reconocible por heridas inconsolables y cicatrices compartidas. Un mundo al margen, descrito en páginas llenas de emoción: «Todos formábamos parte de la comunidad de desterrados; desterrados con una mirada fija en el pasado».
Un destierro persistente, obsesionado con la pérdida y el imposible regreso, que teñía la vida cotidiana de banalidad, aburrimiento y —como decía Zagajewski— «la solidez monótona de su existencia».
El Premio Nobel Czesław Miłosz afirmaba en La mente cautiva que el desconocimiento mutuo entre Europa Occidental y Central era profundo y vergonzoso. Para remediarlo, nada mejor que leer lo que nos ha llegado, con retraso, desde esas latitudes marcadas por el Telón de Acero y la Guerra Fría.
Libros de poesía como Antenas, Tierra del fuego o Deseo, y volúmenes híbridos como En la belleza ajena, En defensa del fervor, Dos ciudades o Una leve exageración, muestran la amplitud de un autor marcado por la memoria histórica, la ética, la filosofía y la experiencia totalitaria. Testimonios de intelectuales convertidos en testigos privilegiados de la descomposición moral del comunismo.
Hay que leer a estos autores —Imre Kertész, Norman Manea, Danilo Kiš, György Konrád— que hablan de realidades paralelas e inimaginables para muchos occidentales. Zagajewski nos habló de submundos orwellianos, de la falta de libertad, del miedo, la delación y de dictaduras «indestructibles» que se convirtieron en pesadilla literaria, bajo una «teocracia falaz» que adoraba al Partido único y perseguía a simples ciudadanos.
¿Cuál era la ética mínima, la moralia necesaria para mantener la dignidad humana frente a la cosificación? Zagajewski respondía con ironía, denunciando un mundo al revés donde todo se justificaba por la época. Frente al mito del artista irresponsable, insistía en la obligación moral de ver algo más que «golondrinas y castaños».
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a comercial@theobjective.com]
«El espíritu y el arte nunca les toca en suerte a los vencedores, les toca a los perdedores», dijo en determinado momento el poeta alemán Gottfried
«El espíritu y el arte nunca les toca en suerte a los vencedores, les toca a los perdedores», dijo en determinado momento el poeta alemán Gottfried Benn, citado por otro gran poeta recientemente desaparecido, el polaco Adam Zagajewski, en su espléndido libro de ensayos Solidaridad y soledad, aparecido en la editorial Acantilado, como el resto de su obra. Una obra dividida brillantemente entre prosa y poesía. Benn estaba entonces a punto de decepcionarse definitivamente del nacionalsocialismo y de refugiarse, como afirmaba Zagajewski, en «una forma aristocrática de emigrar». Es decir, en su carrera de médico.
Este volumen, Solidaridad y soledad, que se completaba con anteriores y no menos lúcidas recopilaciones de textos del gran autor polaco, como es el caso de Dos ciudades y En defensa del fervor, recogía ensayos escritos a comienzos de los años 80, en un momento entre «magnífico y lúgubre», como decía Zagajewski, cuando en Polonia «reinaba la tristeza» y cuando el Sindicato Solidaridad ya había sido socavado a través de una ley marcial, decretada en 1981. Una ley, tal y como recordaba este autor, que en una más de las paradojas constantes que se daban en esos países antes de la Caída del Muro, creó más cosas de las que intentaba destruir.
Desde el horror, o el absurdo azaroso de una vida sin cesar amenazada en situaciones de «esclavitud totalitaria», una mente alerta, dotada de innumerables registros, no solo los culturales, como la de Zagajewski, sabía, en cada momento, extraer instantáneas, colisiones y también vasos comunicantes que hablaban de muchas más cosas y lugares y que escapaban, una y otra vez, a lo trillado. Por ejemplo, en patéticas y ridículas escenificaciones del Partido Comunista, bajo una gran pancarta con la consigna del momento, un ojo sutil y crítico como el de este gran poeta desaparecido sabía distinguir ese tipo de categorías estéticas —como él afirmaba en uno de sus ensayos— «que separan a Eurípides de la pura comicidad de un Plauto».
En su extenso y magnífico ensayo Una muralla alta —dedicado en cierto modo a dar respuesta y reflexionar sobre otro célebre texto del checo Milan Kundera titulado Un Occidente secuestrado o la tragedia de Europa Central—, Zagajewski hablaba de esa permanente tensión que siempre se ha dado en todos los artistas, no solo en los poetas, entre «solidaridad» y «soledad». Es decir, ese difícil equilibrio entre vida exterior y colectiva, con la consiguiente necesidad de participar y ser actores políticos cuando el momento lo requiere; y, por otro lado, la exigencia íntima del artista de regresar sin cesar al origen espiritual de su obra. O como decía el mismo Zagajewski: «A la individualidad, soledad y poesía».
Poeta, narrador y ensayista, y uno de los mejores y más difundidos autores de nuestros días a nivel internacional, Adam Zagajewski nació en Lvov, en 1945. Lvov había sido la antigua capital de la Galitzia austrohúngara, zona que más tarde pasaría a ser botín de guerra y a incorporarse a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Con la caída de la URSS, la ciudad de Lvov se convertiría en territorio ucraniano. Muy pronto, con pocos meses de edad, como contaría en su magnífico volumen de prosas y ensayos Dos ciudades (que el poeta americano John Ashbery calificó de «libro extraordinario»), sería trasladado junto a su familia a la parte occidental de Polonia; que ya para siempre quedaría marcado en la memoria de todos ellos como un éxodo desgarrador, un destierro bíblico desde un enclave «extraordinariamente hermoso», cuna de escritores como Joseph Roth, Bruno Schulz, Józef Wittlin o Zbigniew Herbert, hasta la «fea ciudad industrial» de Gliwice.
«Pienso en los desterrados, en su sufrimiento. Pienso en mi padre, que mientras conservó la memoria coleccionó álbumes, libros y planos de Lvov», decía Adam Zagajewski en su último y emocionante libro de prosas publicado, Una leve exageración.
En este cautivador volumen estaban presentes de forma casi estelar los «guardianes de la memoria» de aquella bellísima ciudad natal abandonada a la fuerza. Muchos polacos tuvieron que abandonar Lvov tras la guerra. Su familia, perteneciente a la intelligentsia, encabezada por la figura cálida e irónica de su padre Tadeusz Zagajewski, ingeniero y catedrático, pasó a formar parte de una nostálgica y poco asimilada comunidad de desterrados en Silesia.
Una comunidad reconocible por heridas inconsolables y cicatrices compartidas. Un mundo al margen, descrito en páginas llenas de emoción: «Todos formábamos parte de la comunidad de desterrados; desterrados con una mirada fija en el pasado».
Un destierro persistente, obsesionado con la pérdida y el imposible regreso, que teñía la vida cotidiana de banalidad, aburrimiento y —como decía Zagajewski— «la solidez monótona de su existencia».
El Premio Nobel Czesław Miłosz afirmaba en La mente cautiva que el desconocimiento mutuo entre Europa Occidental y Central era profundo y vergonzoso. Para remediarlo, nada mejor que leer lo que nos ha llegado, con retraso, desde esas latitudes marcadas por el Telón de Acero y la Guerra Fría.
Libros de poesía como Antenas, Tierra del fuego o Deseo, y volúmenes híbridos como En la belleza ajena, En defensa del fervor, Dos ciudades o Una leve exageración, muestran la amplitud de un autor marcado por la memoria histórica, la ética, la filosofía y la experiencia totalitaria. Testimonios de intelectuales convertidos en testigos privilegiados de la descomposición moral del comunismo.
Hay que leer a estos autores —Imre Kertész, Norman Manea, Danilo Kiš, György Konrád— que hablan de realidades paralelas e inimaginables para muchos occidentales. Zagajewski nos habló de submundos orwellianos, de la falta de libertad, del miedo, la delación y de dictaduras «indestructibles» que se convirtieron en pesadilla literaria, bajo una «teocracia falaz» que adoraba al Partido único y perseguía a simples ciudadanos.
¿Cuál era la ética mínima, la moralia necesaria para mantener la dignidad humana frente a la cosificación? Zagajewski respondía con ironía, denunciando un mundo al revés donde todo se justificaba por la época. Frente al mito del artista irresponsable, insistía en la obligación moral de ver algo más que «golondrinas y castaños».
[¿Eres anunciante y quieres patrocinar este programa? Escríbenos a [email protected]]
Noticias de Cultura: Última hora de hoy en THE OBJECTIVE