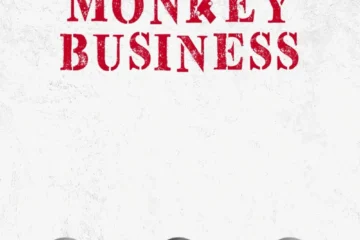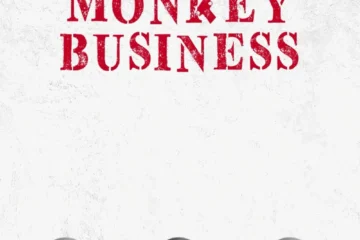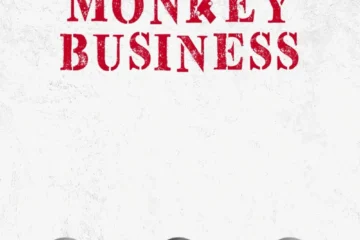Mussolini fue Dios. Se inventó una ideología política nueva y original, el fascismo, cuya influencia aún perdura, gobernó Italia a su antojo durante 20 años y consiguió sacarla de la crisis económica y social en la que estaba tras la Primera Guerra Mundial. «Con Mussolini los trenes llegan puntuales en Italia», expresaría su admiración Winston Churchill. El mundo democrático lo veía como «el fascista bueno», en contraposición a su discípulo Hitler, «el fascista malo».
Con su retórica histriónica logró convencer a todos de que Italia era una gran potencia, cuando no lo era, y eso le dio mucho peso en la escena internacional. Lo malo es que él mismo se creyó su mentira, y embarcó a su país en la Segunda Guerra Mundial, pensando que ya estaba ganada y que solo quedaba recoger el botín. Pero cuando las cosas empezaron a ir mal, los italianos que tanto lo habían amado empezaron a murmurar. Tras el bombardeo Roma por la aviación aliada, todos renegaron del Duce, empezando por el rey que lo había llamado a gobernar, y por el Gran Consejo Fascista, que en la noche del 24 al 25 de julio de 1943 le quitó los poderes, con el voto de su propio yerno, el conde Ciano. Al día siguiente el rey mandó detenerle, y el nuevo gobierno, en manos militares, se puso a las órdenes del enemigo en el más espectacular cambio de chaqueta de la Historia.
Hitler rugía de indignación e intervino para salvar a su héroe y mentor. Un comando de paracaidistas y SS liberó a Mussolini y el ejército alemán ocupó Italia como país enemigo, pero ingleses y americanos ya habían desembarcado en la Península y avanzaban hacia el Norte, pese a la feroz resistencia alemana. Hitler creó un estado fantasma para Mussolini, la República Social Italiana, conocida como República de Saló, porque tenía la capital en un pueblo junto al lago de Garda, al pie de los Alpes. Cerca de la frontera con el Reich alemán, porque incluso los fascistas más recalcitrantes que habían permanecido leales al Duce estaban ya pensando en la huida.
El avance aliado fue muy lento, porque la geografía de la Península Italiana permitía establecer fuertes líneas defensivas, pero a finales de abril de 1945 los alemanes sabían que la guerra estaba perdida, los rusos habían llegado a Berlín. Karl Wolff, comandante supremo de las SS en Italia, que negociaba en secreto con la Resistencia desde 1944, solicitó la mediación del cardenal Schuster, arzobispo de Milán, para llegar a un acuerdo con los partisanos. Hicieron biscotto, como llaman los italianos al acuerdo entre dos equipos de fútbol rivales: los partisanos no atacarían a las columnas militares alemanas en retirada hacia la frontera con Austria, y así las Brigadas Garibaldi —controladas por el Partido Comunista— se apoderarían del Norte de Italia antes de que llegasen los aliados.
El 22 de abril de 1945, en el patio de la prefectura milanesa, Mussolini había dado su último discurso ante un centenar de oficiales fascistas. Lo terminó con una vibrante llamada al honor: «Si la patria está perdida, es inútil vivir». Pero a la vez intentaba hacer biscotto con la mediación del arzobispo de Milán.
El día 25 acudió al palacio arzobispal para reunirse con el Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia, el órgano político máximo de la Resistencia. Mussolini iba acompañado de tres ministros, dos fascistas de pata negra, Barracu y Zerbino, que serían ejecutados con él, y el general Graziani, el único que salvaría la vida porque enseguida se entregó prisionero a los americanos. Los del Comité de Liberación exigieron «rendición incondicional», pero a la vez ofrecieron condiciones, garantías de respetar la vida de los dirigentes fascistas y sus familias.
Firmar una rendición incondicional les resultaba muy doloroso y los fascistas pidieron una hora para pensárselo, pero ya no volvieron al palacio arzobispal. Ese mismo día el Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia aprobó un Decreto de poderes jurisdiccionales que en su artículo 5 dictaba pena de muerte para los miembros del gobierno fascista.
Por otra parte, Mussolini creía tener todavía un as en la manga y envió al hermano de su amante, Clara Petacci, a negociar con el cónsul general de España, Fernando Canthal. Canthal era un diplomático habilísimo y audaz. Había salvado a muchos judíos italianos haciéndolos pasar por españoles, y mantenía contactos con los partisanos, pero a la vez tenía una buena relación personal con Mussolini. Incluso le había dado pasaporte español a Clara Petacci, bajo el falso nombre de Carmen Sans Balsells, y a toda su familia.
Lo que ahora solicitaba el Duce es que Canthal fuese a Berna a ver al embajador británico Norton, del que era amigo personal, y le entregara una carta en la que Mussolini le ofrecía rendirse a los ingleses. Canthal aceptó la misión, pero no pudo viajar de Milán a Berna porque las comunicaciones estaban cortadas.
Al Duce no le quedaba ya más que la huida. Hitler le había ofrecido refugio en Alemania, aunque Mussolini no tenía claro que quisiera ir allí. El Führer había ordenado una semana antes que le pusieran escolta a su antiguo maestro, y un destacamento de 30 Waffen SS al mando del subteniente Fritz Birzer fue asignado a la protección del Duce por el general Wolff, jefe de la SS en Italia. Parece que Wolf le dio al subteniente la orden de: «llevar a Mussolini vivo a Alemania, o dejarlo muerto en Italia».
Lo que Wolff pretendía, posiblemente a espaldas de Hitler, era que Mussolini no escapase a la cercana Suiza o a otro país neutral, como España, donde podría convertirse en un incordio. El Duce sabía demasiado de las cosas terribles que habían hecho los alemanes, y quizá intentara en un futuro negociar su testimonio a cambio de su salvación.
Huida, detención y muerte
Esa noche llegó a Como, ciudad en el entorno idílico de los Alpes y el lago de Como. Allí estaba su esposa doña Rachele, y sus hijos más pequeños, pero no quiso verlos. Habló por teléfono con ellos y les dijo que se refugiasen en Suiza, que estaba muy cerca. Mussolini no podía entrar a Suiza porque sus autoridades no admitían fascistas. Quedaba intentar una resistencia numantina con unos cuantos miles de fascistas que habían huido hasta allí, o esconderse hasta que llegaran los aliados, o escapar a Alemania.
Mussolini siguió hacia el Norte, bordeando el lago, y se reunió con su amante Clara Petacci por el camino, que le acompañaría en su último viaje hasta la muerte y el escarnio post mortem. También iba con él «la muchacha rubia», Elena Curti, uno de los frutos de sus muchas relaciones extramatrimoniales, hija de una bella modista milanesa con la que Mussolini tuvo una breve relación en 1921, y unos 50 jerarcas fascistas con sus familias.
En la noche del 26 al 27 de abril, la caravana en la que iban los restos del fascismo se unió a una columna de artillería antiaérea alemana que se retiraba hacia la frontera austriaca. Eran 38 vehículos militares alemanes, que con el séquito de Mussolini ocupaban todo un kilómetro de carretera. A las 7 de la mañana, sin embargo, se oyeron disparos, un breve tiroteo. Era un puesto de control de los partisanos. El jefe de la escolta de Mussolini le dio un casco y un capote militar alemán, y le dijo que se hiciera el borracho, acostándose en el fondo de un camión, donde el subteniente Birzer lo cubrió con una manta.
Hubo una larga negociación con los partisanos, pero estos se mostraron inflexibles: los alemanes podían pasar para irse a su país, pero los italianos se quedaban. Un grupo de fascistas se fue a la iglesia del pueblo y le pidieron ayuda al párroco, pero cuando el cura se enteró de que Mussolini estaba escondido en el convoy, lo denunció a los partisanos. Aunque el Duce tenía una pistola y una metralleta, no ofreció resistencia cuando fueron a detenerle. El viaje había terminado de la peor manera posible.
Mussolini fue capturado por un destacamento de la 52ª Brigada Garibaldi «Luigi Clerici». Su jefe, Pier Bellini delle Stelle, un partisano de familia aristocrática, comunicó los hechos al Comité Insurreccional de Milán, formado entre otros por el socialista Sandro Pertini, futuro presidente de la República, y Luigi Longo, futuro secretario general del Partido Comunista Italiano, que decidieron la ejecución inmediata del prisionero.
Al día siguiente, 28 de abril, llegó de Milán un alto cargo comunista, Walter Audisio, alias Coronel Valerio, con la orden de ejecución. A Mussolini lo habían estado moviendo los partisanos de un sitio para otro por seguridad, y había terminado la noche en una casa rural de la aldea de Bonzanigo, junto a Clara Petacci.
Los sacaron de allí por la tarde y los llevaron a una carretera, donde el Coronel Valerio leyó la escueta sentencia de muerte: «Por orden del Comando General del Cuerpo de Voluntarios de la Libertad estoy encargado de hacer justicia por el pueblo italiano». A continuación le dijo a Petacci: «Apártate de él si no quieres morir tú también», pero ella no hizo caso. Valerio apretó el gatillo de su metralleta americana Thompson, pero se encasquilló y no hizo fuego. Tomó el arma de otro partisano y disparó una ráfaga que alcanzó a la pareja. Después les dieron el tiro de gracia con una pistola, aunque no está claro cuál de los muchos presentes lo hizo. Eran las 16.10 del 28 de abril de 1945.
El sacrificio, sin embargo, no había terminado. Llevaron a Milán los cuerpos del Duce y su amante, además de otros 15 fascistas fusilados el mismo día, y allí fueron sometidos a todo tipo de vejaciones, para terminar colgados por los pies en la Plaza de Loreto, como reses en un matadero.
Cuando Hitler supo como había terminado su amigo y mentor, dio órdenes estrictas para que incinerasen su cadáver inmediatamente después de su suicidio, pero esto ya es otra historia.
Mussolini fue Dios. Se inventó una ideología política nueva y original, el fascismo, cuya influencia aún perdura, gobernó Italia a su antojo durante 20 años y
Mussolini fue Dios. Se inventó una ideología política nueva y original, el fascismo, cuya influencia aún perdura, gobernó Italia a su antojo durante 20 años y consiguió sacarla de la crisis económica y social en la que estaba tras la Primera Guerra Mundial. «Con Mussolini los trenes llegan puntuales en Italia», expresaría su admiración Winston Churchill. El mundo democrático lo veía como «el fascista bueno», en contraposición a su discípulo Hitler, «el fascista malo».
Con su retórica histriónica logró convencer a todos de que Italia era una gran potencia, cuando no lo era, y eso le dio mucho peso en la escena internacional. Lo malo es que él mismo se creyó su mentira, y embarcó a su país en la Segunda Guerra Mundial, pensando que ya estaba ganada y que solo quedaba recoger el botín. Pero cuando las cosas empezaron a ir mal, los italianos que tanto lo habían amado empezaron a murmurar. Tras el bombardeo Roma por la aviación aliada, todos renegaron del Duce, empezando por el rey que lo había llamado a gobernar, y por el Gran Consejo Fascista, que en la noche del 24 al 25 de julio de 1943 le quitó los poderes, con el voto de su propio yerno, el conde Ciano. Al día siguiente el rey mandó detenerle, y el nuevo gobierno, en manos militares, se puso a las órdenes del enemigo en el más espectacular cambio de chaqueta de la Historia.
Hitler rugía de indignación e intervino para salvar a su héroe y mentor. Un comando de paracaidistas y SS liberó a Mussolini y el ejército alemán ocupó Italia como país enemigo, pero ingleses y americanos ya habían desembarcado en la Península y avanzaban hacia el Norte, pese a la feroz resistencia alemana. Hitler creó un estado fantasma para Mussolini, la República Social Italiana, conocida como República de Saló, porque tenía la capital en un pueblo junto al lago de Garda, al pie de los Alpes. Cerca de la frontera con el Reich alemán, porque incluso los fascistas más recalcitrantes que habían permanecido leales al Duce estaban ya pensando en la huida.
El avance aliado fue muy lento, porque la geografía de la Península Italiana permitía establecer fuertes líneas defensivas, pero a finales de abril de 1945 los alemanes sabían que la guerra estaba perdida, los rusos habían llegado a Berlín. Karl Wolff, comandante supremo de las SS en Italia, que negociaba en secreto con la Resistencia desde 1944, solicitó la mediación del cardenal Schuster, arzobispo de Milán, para llegar a un acuerdo con los partisanos. Hicieron biscotto, como llaman los italianos al acuerdo entre dos equipos de fútbol rivales: los partisanos no atacarían a las columnas militares alemanas en retirada hacia la frontera con Austria, y así las Brigadas Garibaldi —controladas por el Partido Comunista— se apoderarían del Norte de Italia antes de que llegasen los aliados.
El 22 de abril de 1945, en el patio de la prefectura milanesa, Mussolini había dado su último discurso ante un centenar de oficiales fascistas. Lo terminó con una vibrante llamada al honor: «Si la patria está perdida, es inútil vivir». Pero a la vez intentaba hacer biscotto con la mediación del arzobispo de Milán.
El día 25 acudió al palacio arzobispal para reunirse con el Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia, el órgano político máximo de la Resistencia. Mussolini iba acompañado de tres ministros, dos fascistas de pata negra, Barracu y Zerbino, que serían ejecutados con él, y el general Graziani, el único que salvaría la vida porque enseguida se entregó prisionero a los americanos. Los del Comité de Liberación exigieron «rendición incondicional», pero a la vez ofrecieron condiciones, garantías de respetar la vida de los dirigentes fascistas y sus familias.
Firmar una rendición incondicional les resultaba muy doloroso y los fascistas pidieron una hora para pensárselo, pero ya no volvieron al palacio arzobispal. Ese mismo día el Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia aprobó un Decreto de poderes jurisdiccionales que en su artículo 5 dictaba pena de muerte para los miembros del gobierno fascista.
Por otra parte, Mussolini creía tener todavía un as en la manga y envió al hermano de su amante, Clara Petacci, a negociar con el cónsul general de España, Fernando Canthal. Canthal era un diplomático habilísimo y audaz. Había salvado a muchos judíos italianos haciéndolos pasar por españoles, y mantenía contactos con los partisanos, pero a la vez tenía una buena relación personal con Mussolini. Incluso le había dado pasaporte español a Clara Petacci, bajo el falso nombre de Carmen Sans Balsells, y a toda su familia.
Lo que ahora solicitaba el Duce es que Canthal fuese a Berna a ver al embajador británico Norton, del que era amigo personal, y le entregara una carta en la que Mussolini le ofrecía rendirse a los ingleses. Canthal aceptó la misión, pero no pudo viajar de Milán a Berna porque las comunicaciones estaban cortadas.
Al Duce no le quedaba ya más que la huida. Hitler le había ofrecido refugio en Alemania, aunque Mussolini no tenía claro que quisiera ir allí. El Führer había ordenado una semana antes que le pusieran escolta a su antiguo maestro, y un destacamento de 30 Waffen SS al mando del subteniente Fritz Birzer fue asignado a la protección del Duce por el general Wolff, jefe de la SS en Italia. Parece que Wolf le dio al subteniente la orden de: «llevar a Mussolini vivo a Alemania, o dejarlo muerto en Italia».
Lo que Wolff pretendía, posiblemente a espaldas de Hitler, era que Mussolini no escapase a la cercana Suiza o a otro país neutral, como España, donde podría convertirse en un incordio. El Duce sabía demasiado de las cosas terribles que habían hecho los alemanes, y quizá intentara en un futuro negociar su testimonio a cambio de su salvación.
Esa noche llegó a Como, ciudad en el entorno idílico de los Alpes y el lago de Como. Allí estaba su esposa doña Rachele, y sus hijos más pequeños, pero no quiso verlos. Habló por teléfono con ellos y les dijo que se refugiasen en Suiza, que estaba muy cerca. Mussolini no podía entrar a Suiza porque sus autoridades no admitían fascistas. Quedaba intentar una resistencia numantina con unos cuantos miles de fascistas que habían huido hasta allí, o esconderse hasta que llegaran los aliados, o escapar a Alemania.
Mussolini siguió hacia el Norte, bordeando el lago, y se reunió con su amante Clara Petacci por el camino, que le acompañaría en su último viaje hasta la muerte y el escarnio post mortem. También iba con él «la muchacha rubia», Elena Curti, uno de los frutos de sus muchas relaciones extramatrimoniales, hija de una bella modista milanesa con la que Mussolini tuvo una breve relación en 1921, y unos 50 jerarcas fascistas con sus familias.
En la noche del 26 al 27 de abril, la caravana en la que iban los restos del fascismo se unió a una columna de artillería antiaérea alemana que se retiraba hacia la frontera austriaca. Eran 38 vehículos militares alemanes, que con el séquito de Mussolini ocupaban todo un kilómetro de carretera. A las 7 de la mañana, sin embargo, se oyeron disparos, un breve tiroteo. Era un puesto de control de los partisanos. El jefe de la escolta de Mussolini le dio un casco y un capote militar alemán, y le dijo que se hiciera el borracho, acostándose en el fondo de un camión, donde el subteniente Birzer lo cubrió con una manta.
Hubo una larga negociación con los partisanos, pero estos se mostraron inflexibles: los alemanes podían pasar para irse a su país, pero los italianos se quedaban. Un grupo de fascistas se fue a la iglesia del pueblo y le pidieron ayuda al párroco, pero cuando el cura se enteró de que Mussolini estaba escondido en el convoy, lo denunció a los partisanos. Aunque el Duce tenía una pistola y una metralleta, no ofreció resistencia cuando fueron a detenerle. El viaje había terminado de la peor manera posible.
Mussolini fue capturado por un destacamento de la 52ª Brigada Garibaldi «Luigi Clerici». Su jefe, Pier Bellini delle Stelle, un partisano de familia aristocrática, comunicó los hechos al Comité Insurreccional de Milán, formado entre otros por el socialista Sandro Pertini, futuro presidente de la República, y Luigi Longo, futuro secretario general del Partido Comunista Italiano, que decidieron la ejecución inmediata del prisionero.
Al día siguiente, 28 de abril, llegó de Milán un alto cargo comunista, Walter Audisio, alias Coronel Valerio, con la orden de ejecución. A Mussolini lo habían estado moviendo los partisanos de un sitio para otro por seguridad, y había terminado la noche en una casa rural de la aldea de Bonzanigo, junto a Clara Petacci.
Los sacaron de allí por la tarde y los llevaron a una carretera, donde el Coronel Valerio leyó la escueta sentencia de muerte: «Por orden del Comando General del Cuerpo de Voluntarios de la Libertad estoy encargado de hacer justicia por el pueblo italiano». A continuación le dijo a Petacci: «Apártate de él si no quieres morir tú también», pero ella no hizo caso. Valerio apretó el gatillo de su metralleta americana Thompson, pero se encasquilló y no hizo fuego. Tomó el arma de otro partisano y disparó una ráfaga que alcanzó a la pareja. Después les dieron el tiro de gracia con una pistola, aunque no está claro cuál de los muchos presentes lo hizo. Eran las 16.10 del 28 de abril de 1945.
El sacrificio, sin embargo, no había terminado. Llevaron a Milán los cuerpos del Duce y su amante, además de otros 15 fascistas fusilados el mismo día, y allí fueron sometidos a todo tipo de vejaciones, para terminar colgados por los pies en la Plaza de Loreto, como reses en un matadero.
Cuando Hitler supo como había terminado su amigo y mentor, dio órdenes estrictas para que incinerasen su cadáver inmediatamente después de su suicidio, pero esto ya es otra historia.
Noticias de Cultura: Última hora de hoy en THE OBJECTIVE