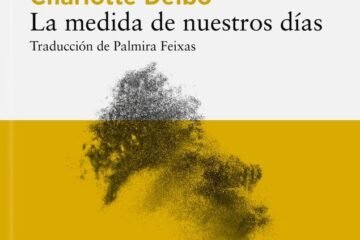Conocí a Luc Brisson en París aunque supongo que él no se acordará de mí. Me aconsejó ir a verlo el historiador fundamental de la antigüedad griega Pierre Vidal-Naquet, que había leído y validado mi tesina sobre Platón. Tuve que cruzar de parte a parte París, desde la colina coronada por la calle Pirineos, hasta un barrio transitado por un ferrocarril donde Baroja ubica parte de su novela Laura. Fue toda una travesía, mitad andando, mitad en metro, hasta que llegué a un inmueble inconcreto, ni mejor ni peor que los demás del entorno, y subí hasta la zona de las buhardillas, donde antaño los parisinos alojaban a las domésticas y ahora las alquilaban a estudiantes. Llamé a la puerta y me abrió un hombre delgado, anguloso y largo, de mirada de búho y aire ausente, que vivía en un cuarto ínfimo y sin ningún adorno. Pensé que aquella ausencia de retórica en su habitáculo, donde ninguna de sus dos manos había hecho nada para hacer más habitable el cuarto, podía ser una indicación de su personalidad y su carácter.
Era la hora del almuerzo y Brisson y yo nos fuimos al bar de la esquina. Pedí lo mismo que él: un vaso de cerveza y un bocadillo consistente en un pedazo de baguette, un hilacho de algo que parecía jamón de York, y un brochazo de mantequilla. Con ese menú íbamos a afrontar lo que quedaba del día. Brisson me pasó una lista de libros sobre Platón que debía consultar y nos despedimos a la puerta del bistró. Nunca más lo volví a ver. Aunque ya llevaba varios libros en su haber que habían dado que hablar en el mundo académico, Brisson vivía en la pobreza como era cada vez más frecuente en el mundo universitario.
Al verlo, a mí me espantaba el futuro que me esperaba si seguía en la universidad. En parte me equivoqué, pues a Brisson le ha ido muy bien, y se ha colocado en lo más alto de su profesión. En 1997 publicó su libro El sexo incierto (Le sexe incertain), que Cuadernos del Laberinto, la editorial que lo acaba de publicar en España, ha preferido titularlo como el original francés, si bien añadiendo el subtítulo de Androginia y hermafroditismo en la sociedad grecorromana. Se trata de un libro importante porque antecede a otros no menos esclarecedores que abordan temas parecidos, como el excelente ensayo de Ana Iriarte sobre las feminidades en la antigua Grecia.
Brisson muestra que el hermafroditismo era entendido en la Antigüedad como un fenómeno que oscilaba entre lo prodigioso (portador de mensaje divino) y lo monstruoso (ruptura del orden natural). Esta ambivalencia cambia con el tiempo y el lugar. En filosofía, por ejemplo, Platón introduce la figura andrógina como un símbolo de la unidad primordial que fue partida en dos por la divinidad. Aquí, la ambigüedad sexual no es monstruosa y forma parte de un relato metafísico sobre el amor y la búsqueda de la mitad perdida. En cambio, Aristóteles ve el hermafroditismo como una anomalía de la naturaleza, un «accidente» en el proceso de reproducción. No hay aquí una condena ética, pero sí una clasificación como «desviación». Los dos filósofos marcan las diferencias en la forma de entender la androginia de la cultura griega: o como metáfora de la unidad primordial, o como una anomalía.
En la Roma republicana los nacimientos de individuos con ambigüedad sexual (lo que hoy llamaríamos intersexualidad) eran considerados prodigia: señales divinas inquietantes que requerían rituales de purificación o incluso el exilio o muerte del individuo, como forma de restablecer el orden cósmico y cívico. Brisson cita casos documentados por Tito Livio, donde se producía una reacción pública ante el nacimiento de «niños dobles» o hermafroditas: se interpretaba como un presagio negativo, a menudo en tiempos de crisis, de guerras y derrotas militares. En cambio, en la Roma imperial el hermafrodita se convierte en un objeto de curiosidad, de espectáculo e incluso de erotismo, especialmente en contextos artísticos y teatrales. Ya no se lo ve necesariamente como una amenaza y aparece en decoraciones domésticas, frescos, esculturas, como una figura ambiguamente seductora, aunque todavía cargada de simbolismo sobre el desorden y el deseo.
«Ha habido largos periodos en nuestra propia historia en lo que se ha aceptado un tercer sexo, indefinido y la vez completo»
El libro de Brisson invita a pensar en los momentos en los que las culturas aceptan la ambigüedad sexual y los que no. Ahora mismo, en días de polarización y enfrentamiento, un extremo del espectro ideológico piensa lo mismo que la Roma republicana, y niega el tercer sexo y todo lo que acarrea, y la otra sigue más bien a la Roma imperial y acepta la incertidumbre y el tercer elemento de la narración, como hacían las tribus de cazadores recolectores a través de la figura del berdache.
Brisson analiza los mitos de Hermafrodito y de Tiresias, y llega a la conclusión de que son fábulas que expresan el miedo cultural a la indefinición sexual y a la ambigüedad. Una leve objeción a esta idea: puede que los griegos tuviesen miedo a la ambigüedad absoluta, pero a la ambigüedad relativa no le tenían el más mínimo temor y la ejercían artísticamente, por eso en su estatuaria feminizaban al hombre y virilizaban a la mujer, acercando sus anatomías mucho más que las otras culturas.
Dicho lo cual, vuelvo al ensayo de Brisson, que a pesar de haber sido escrito en el siglo pasado, rebota en nuestro presente con contundente seriedad porque nos indica, entre otras cosas, que ha habido largos periodos en nuestra propia historia en lo que se ha aceptado un tercer sexo, indefinido y la vez completo como el andrógino de Platón, cuyo mito, referido en El Banquete, encarna la manera más filosófica y estética que tuvieron los griegos de hablar de la androginia y de un tercer elemento, como eran también tres los andróginos del mito platónico, que podría resumirse así: En el origen los seres humanos eran dobles: los conformados por dos hombres, los conformados por dos mujeres, y los conformados por un hombre y una mujer. Su forma era esférica, con cuatro manos, cuatro piernas, dos rostros sobre una misma cabeza, y un solo cuello. Caminaban erguidos como nosotros, pero también podían rodar velozmente dando vueltas sobre sí mismos. Eran poderosos y se atrevieron a escalar el cielo y combatir contra los dioses. Entonces Zeus decidió debilitarlos y los cortó por la mitad, como se corta un lenguado. Desde entonces, cada mitad anhela a su otra mitad: hombres que buscan a otros hombres, mujeres que buscan a otras mujeres, hombres y mujeres buscándose entre sí, con la esperanza de ver completo el lenguado. Los que eran parte del andrógino compuesto de varón y mujer se sienten atraídos por el sexo opuesto, de ahí proviene el amor entre hombres y mujeres.
Asombrosa manera de integrarlo todo en una fábula: las homosexualidades y la heterosexualidad, articulándose a partir de la figura cenital del andrógino, convertido en símbolo amoroso y mito erótico de las dimensiones perdidas de la humanidad. Todo esto y mucho más encontrará el lector en el libro que acabo de comentar, y que fue escrito por aquel amante de Platón con el que tuve el honor de compartir un frugal almuerzo en París.
Conocí a Luc Brisson en París aunque supongo que él no se acordará de mí. Me aconsejó ir a verlo el historiador fundamental de la antigüedad
Conocí a Luc Brisson en París aunque supongo que él no se acordará de mí. Me aconsejó ir a verlo el historiador fundamental de la antigüedad griega Pierre Vidal-Naquet, que había leído y validado mi tesina sobre Platón. Tuve que cruzar de parte a parte París, desde la colina coronada por la calle Pirineos, hasta un barrio transitado por un ferrocarril donde Baroja ubica parte de su novela Laura. Fue toda una travesía, mitad andando, mitad en metro, hasta que llegué a un inmueble inconcreto, ni mejor ni peor que los demás del entorno, y subí hasta la zona de las buhardillas, donde antaño los parisinos alojaban a las domésticas y ahora las alquilaban a estudiantes. Llamé a la puerta y me abrió un hombre delgado, anguloso y largo, de mirada de búho y aire ausente, que vivía en un cuarto ínfimo y sin ningún adorno. Pensé que aquella ausencia de retórica en su habitáculo, donde ninguna de sus dos manos había hecho nada para hacer más habitable el cuarto, podía ser una indicación de su personalidad y su carácter.
Era la hora del almuerzo y Brisson y yo nos fuimos al bar de la esquina. Pedí lo mismo que él: un vaso de cerveza y un bocadillo consistente en un pedazo de baguette, un hilacho de algo que parecía jamón de York, y un brochazo de mantequilla. Con ese menú íbamos a afrontar lo que quedaba del día. Brisson me pasó una lista de libros sobre Platón que debía consultar y nos despedimos a la puerta del bistró. Nunca más lo volví a ver. Aunque ya llevaba varios libros en su haber que habían dado que hablar en el mundo académico, Brisson vivía en la pobreza como era cada vez más frecuente en el mundo universitario.
Al verlo, a mí me espantaba el futuro que me esperaba si seguía en la universidad. En parte me equivoqué, pues a Brisson le ha ido muy bien, y se ha colocado en lo más alto de su profesión. En 1997 publicó su libro El sexo incierto (Le sexe incertain), que Cuadernos del Laberinto, la editorial que lo acaba de publicar en España, ha preferido titularlo como el original francés, si bien añadiendo el subtítulo de Androginia y hermafroditismo en la sociedad grecorromana. Se trata de un libro importante porque antecede a otros no menos esclarecedores que abordan temas parecidos, como el excelente ensayo de Ana Iriarte sobre las feminidades en la antigua Grecia.
Brisson muestra que el hermafroditismo era entendido en la Antigüedad como un fenómeno que oscilaba entre lo prodigioso (portador de mensaje divino) y lo monstruoso (ruptura del orden natural). Esta ambivalencia cambia con el tiempo y el lugar. En filosofía, por ejemplo, Platón introduce la figura andrógina como un símbolo de la unidad primordial que fue partida en dos por la divinidad. Aquí, la ambigüedad sexual no es monstruosa y forma parte de un relato metafísico sobre el amor y la búsqueda de la mitad perdida. En cambio, Aristóteles ve el hermafroditismo como una anomalía de la naturaleza, un «accidente» en el proceso de reproducción. No hay aquí una condena ética, pero sí una clasificación como «desviación». Los dos filósofos marcan las diferencias en la forma de entender la androginia de la cultura griega: o como metáfora de la unidad primordial, o como una anomalía.
En la Roma republicana los nacimientos de individuos con ambigüedad sexual (lo que hoy llamaríamos intersexualidad) eran considerados prodigia: señales divinas inquietantes que requerían rituales de purificación o incluso el exilio o muerte del individuo, como forma de restablecer el orden cósmico y cívico. Brisson cita casos documentados por Tito Livio, donde se producía una reacción pública ante el nacimiento de «niños dobles» o hermafroditas: se interpretaba como un presagio negativo, a menudo en tiempos de crisis, de guerras y derrotas militares. En cambio, en la Roma imperial el hermafrodita se convierte en un objeto de curiosidad, de espectáculo e incluso de erotismo, especialmente en contextos artísticos y teatrales. Ya no se lo ve necesariamente como una amenaza y aparece en decoraciones domésticas, frescos, esculturas, como una figura ambiguamente seductora, aunque todavía cargada de simbolismo sobre el desorden y el deseo.
«Ha habido largos periodos en nuestra propia historia en lo que se ha aceptado un tercer sexo, indefinido y la vez completo»
El libro de Brisson invita a pensar en los momentos en los que las culturas aceptan la ambigüedad sexual y los que no. Ahora mismo, en días de polarización y enfrentamiento, un extremo del espectro ideológico piensa lo mismo que la Roma republicana, y niega el tercer sexo y todo lo que acarrea, y la otra sigue más bien a la Roma imperial y acepta la incertidumbre y el tercer elemento de la narración, como hacían las tribus de cazadores recolectores a través de la figura del berdache.
Brisson analiza los mitos de Hermafrodito y de Tiresias, y llega a la conclusión de que son fábulas que expresan el miedo cultural a la indefinición sexual y a la ambigüedad. Una leve objeción a esta idea: puede que los griegos tuviesen miedo a la ambigüedad absoluta, pero a la ambigüedad relativa no le tenían el más mínimo temor y la ejercían artísticamente, por eso en su estatuaria feminizaban al hombre y virilizaban a la mujer, acercando sus anatomías mucho más que las otras culturas.
Dicho lo cual, vuelvo al ensayo de Brisson, que a pesar de haber sido escrito en el siglo pasado, rebota en nuestro presente con contundente seriedad porque nos indica, entre otras cosas, que ha habido largos periodos en nuestra propia historia en lo que se ha aceptado un tercer sexo, indefinido y la vez completo como el andrógino de Platón, cuyo mito, referido en El Banquete, encarna la manera más filosófica y estética que tuvieron los griegos de hablar de la androginia y de un tercer elemento, como eran también tres los andróginos del mito platónico, que podría resumirse así: En el origen los seres humanos eran dobles: los conformados por dos hombres, los conformados por dos mujeres, y los conformados por un hombre y una mujer. Su forma era esférica, con cuatro manos, cuatro piernas, dos rostros sobre una misma cabeza, y un solo cuello. Caminaban erguidos como nosotros, pero también podían rodar velozmente dando vueltas sobre sí mismos. Eran poderosos y se atrevieron a escalar el cielo y combatir contra los dioses. Entonces Zeus decidió debilitarlos y los cortó por la mitad, como se corta un lenguado. Desde entonces, cada mitad anhela a su otra mitad: hombres que buscan a otros hombres, mujeres que buscan a otras mujeres, hombres y mujeres buscándose entre sí, con la esperanza de ver completo el lenguado. Los que eran parte del andrógino compuesto de varón y mujer se sienten atraídos por el sexo opuesto, de ahí proviene el amor entre hombres y mujeres.
Asombrosa manera de integrarlo todo en una fábula: las homosexualidades y la heterosexualidad, articulándose a partir de la figura cenital del andrógino, convertido en símbolo amoroso y mito erótico de las dimensiones perdidas de la humanidad. Todo esto y mucho más encontrará el lector en el libro que acabo de comentar, y que fue escrito por aquel amante de Platón con el que tuve el honor de compartir un frugal almuerzo en París.
Noticias de Cultura: Última hora de hoy en THE OBJECTIVE